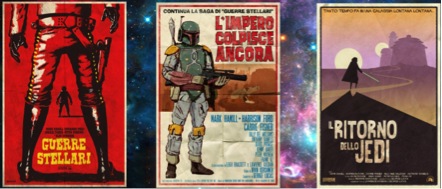Por Octavio Fernández *
Popurrí
- Star Wars: Empire of Dreams (Kevin Burns, 2004)
- Star Wars: The Legacy Revealed (Kevin Burns, 2007)
Los dos títulos son documentales que recomiendo encarecidamente, y que pueden encontrar en Netflix. 
El primero —Empire of Dreams— nos invita a develar cómo fue el proceso de producción de la trilogía original. Así, asistimos a un delicioso viaje creativo: desde que fue concebida por Lucas, pasando por el trabajo de casting, los problemas de rodaje y presupuesto, el secretismo del giro argumental de El Imperio contraataca, la recepción de las películas por críticos y audiencia, y mucho más. Ningún fan debe perderse semejante documental, que lo hará amar mucho más estas películas.
El segundo —The Legacy Revealed— implica una mirada introspectiva. No trata, como el anterior, sobre los detalles de producción de los primeros títulos, sino que explora todas las influencias mitológicas de la saga completa ―tanto en las películas originales como en sus precuelas―: el monomito de Campbell, la mitología griega, las tradiciones Shaolin y samurái, las leyendas artúricas. En suma, un verdadero banquete para el cazador de símbolos.
Cowboy Bebop (Shin’ichirō Watanabe, 1998)
Cowboy Bebop tiene que ver con SW en lo superficial: es una obra de ciencia ficción con referencias al western. Pero la agrego a la lista porque simplemente es una obra maestra del anime, con personajes que van a amar tanto como a los de Star Wars. Y por supuesto, así como sucede en Firefly, este anime trata sobre cazarrecompensas del espacio.
También aprovecho para recomendarles la película Cowboy Bebop: Knockin’ on Heavens Door (Shin’ichirō Watanabe, 2001), que debe verse sí o sí junto con la serie. Se trata de una historia independiente ―casi― de la saga, que de alguna manera acompaña a la serie entera.
Almas en la hoguera (Twelve o’clock high, Henry King, 1949)
Esta película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, influenció a Rian Johson para rodar Los últimos Jedi. Nos narra la historia del brigadier general Frank Savage (Gregory Peck), quien debe suplantar al Coronel de una base aérea de bombardeo. El Coronel de esta base ha dejado su puesto porque se ve afectado por las bajas de sus muchachos. Y esto lleva a que la mayoría de sus aviadores acaben con la moral por el piso: todos quieren irse a otra base, en lugar de quedarse a combatir en esta, y todos presentan un recurso en la Justicia para lograr el pase. Recién aterrizado en medio de la situación, el general Savage trata de impedir que se vayan. Para eso manda con ley de acero ―hace honor a su apellido―, y a la vez intenta mantener a los aviadores en la base el tiempo suficiente para evitar su traslado legal.
Esta introvertida película, escasa en escenas de acción, prefiere enfocarse en la psicología de los pilotos. En qué significa perder a los camaradas, en la desilusión de la esperanza, en la presión y en las consecuencias que conlleva ser un líder.
Cine jidaigeki y samuráis
Así como el western y el spaghetti western fueron piezas importantes para la creación de Star Wars, también lo fue el cine jidaigeki.
El jidaigeki es un género de entretenimiento japonés, que traducido vendría a significar algo así como ‘‘drama de época’’. ¿Pero por qué estas películas cautivaron tanto a George Lucas, al punto de pedirles prestadas ideas para sus propias creaciones? El cine jidaigeki recrea el combativo período Edo en la historia de Japón, que se dio entre 1603 y 1868, y por eso en estas películas abundaban las historias sobre guerreros samuráis y ronins. Acción de época, en suma, apta para nutrir intemporales escenas de acción sucedidas en lejanas galaxias. De ahí que nuestros caballeros galácticos llevan intencionalmente el título de Jedi, palabra que se pronuncia casi igual a jidai, y por la misma razón estos guardianes de la paz viven y piensan de acuerdo con una filosofía en la que se conjugan el estilo del monje shaolin y el estilo del samurái. Arrojale a la mezcla una pizca artúrica, y voilà: ahí los tenés a los de los Caballeros de la Mesa Redonda devenidos Jedis.
Las películas que más influenciaron a Lucas, en particular, fueron las de Akira Kurosawa, un director japonés que pasaba su niñez viendo las mismas películas mudas y los mismos westerns que vería el niño George Lucas. Esta impronta occidental quedó fuertemente plasmada en la filmografía de Kurosawa, lo que haría inevitable que Lucas se enamorara de su cine. Una muestra de cómo el arte se retroalimenta.
La fortaleza oculta (Kakushi toride no san akunin, Akira Kurosawa, 1958)
Esta película comienza con las desventuras de dos campesinos, sobrevivientes de una batalla, que vagan sin rumbo por el desierto. Los encuentra un hombre que pronto decide mantenerlos con él, y así se ven envueltos en una trama sobre una princesa que perdió la guerra. Atravesando territorio hostil, la princesa intenta volver a su tierra natal, donde espera reconstruir su reinado antes de que sus enemigos terminen de destruirla a ella, lo cual significa acabar para siempre con su dinastía.
Esta película no es sobre samuráis per se (aunque los hay), pero no me van a decir que mi sinopsis no les trajo a la memoria la historia de cierta princesa de rodetes.
Tres samuráis fuera de la ley (Sanbiki no Samurai, Hideo Gosha, 1964)
Unos pobres campesinos muertos de hambre secuestran a la hija del magistrado de la aldea, perverso sibarita que jamás ha movido un dedo para remediar la situación de su paupérrima comunidad. El objetivo de los campesinos es mantener cautiva a la chica hasta la llegada del Lord, para así pedirle a este dirigente que haga justicia. Así, antes de que llegue el Lord, el magistrado les paga a unos guerreros para que liberen a su hija y acaben con los campesinos. Pero el crápula no contaba con que entre los samuráis hay tres forajidos dispuestos a ayudar a los aldeanos.
Una muy entretenida historia desbordante de drama, comedia y enfrentamientos con la katana. Según el director Rian Johnson, esta película le sirvió como inspiración para las escenas de espadas láser en Los últimos Jedi.
Los siete samuráis (Shichinin no samurái, Akira Kurosawa, 1954)
Volvemos a Kurosawa con una de sus películas más famosas, y bien de samuráis, como lo sugiere el título. Después de los estragos provocados por la guerra, una aldea de campesinos ―qué jodido que la tienen los campesinos en estas películas, por Dios― queda desprotegida y es constantemente saqueada por bandoleros. Cuando los campesinos se dan cuenta de que ya casi no tienen más raciones y de que la próxima vez los bandidos se van a llevar lo poquísimo que les queda, acuden al anciano más anciano del pueblo, en busca de consejos. El sabio les propone contratar a un grupo de samuráis que los libre del mal. Sacando cuentas, sólo podrán pagarles no con dinero sino con comida. Entonces los aldeanos consiguen reunir a un grupo de siete samuráis, cada uno bien diferenciado del otro.
De las tres películas de samuráis que vengo comentando, esta me parece la más hermosa y cautivante. La dirección de fotografía y el guion logran personajes formidables, tremendamente carismáticos, que establecen paralelismos con algunos de los de Star Wars. El más joven de los siete samuráis logra que el más sabio comparta con él su sabiduría, y así los dos prefiguran a Luke Skywalker y a Obi-Wan. Otra similitud: en sendas películas, el destino une a un grupo de personajes para enfrentarse a un enemigo en común. Los droides llegan a Luke, que lo conducen a Obi-Wan, quien lo lleva a Han Solo y a Chewbacca…, y así llegan a la Estrella de la Muerte, de donde finalmente rescatan a la princesa Leia.
Aunque este elemento del grupo combatiente es muy común en las historias de aventuras ―recuerden El Señor de los Anillos, o una película tan disímil como El espinazo del diablo―, una de sus primeras apariciones en el cine fue con Los siete samuráis. Comparaciones argumentales aparte, yo diría que Star Wars más bien toma prestado del film la estética y el arquetipo samuráis.
Una de Hitchcock, dos de Johnson
Llegó el momento de darle más importancia a Rian Johnson, el director de Los últimos Jedi. Pero antes, y no porque sí, debemos hablar de un película del maestro Alfred Hitchcock:
Para atrapar al ladrón (To catch a thief, Alfred Hitchcock, 1955)
John Robie (Cary Grant) es un norteamericano residente en la Costa Azul, que después de purgar sus crímenes vive una vida espléndida con sus ganancias mal habidas; en su juventud, bajo el alias de El Gato, se dedicaba a uno de los oficios más antiguos del mundo: ladrón de guante blanco, y siempre eficaz y siempre impune. Hasta que pronto se entera de algo muy preocupante: en la Riviera se está produciendo una serie de robos que, misteriosamente, lleva su impronta. Aunque la Sûreté no tiene pruebas que lo impliquen explícitamente, lo tienen bajo la mira. Robie, queriendo que lo dejen tranquilo, se propone seguir de cerca a una serie de posibles objetivos del nuevo Gato, para así atraparlo y probar su inocencia. Durante su misión conocerá a Frances (Grace Kelly), una acaudala norteamericana, y probable futura víctima del nuevo Gato… Pero Frances, con quien rápidamente entabla una relación, podría ser tanto una aliada como un enemigo.
Como toda película del maestro Hitchcock, desborda de aventura, romance, suspenso y sorpresas. Según Johnson, esta película le sirvió como referencia para Los últimos Jedi. Tomó prestados de To Catch… elementos de ‘‘escala romántica y sensación de grandeza’’. ¿Por ‘‘escala romántica’’ se habrá referido a algún romance en la película ―que lo hay―? Yo creo que más bien habla Johnson de contemplar ―y hacer― el cine desde una mirada más romántica, más de película de aventuras.
Brick (Rian Johnson, 2005)
En sus tres películas anteriores a Los últimos Jedi, Rian Johnson buscó el mejor estilo, la mejor narrativa para cada historia. Pero su impronta de autor está presente en cada una, como sucede con todo director de voz propia. Y en Brick ese estilo de cine de autor se nota. Siendo que esta no fue una película de superproducción hollywoodense, Johnson se vio con más libertad para experimentar. Es por eso que muchos warsies y fans de Johnson ―como yo― nos alegramos al enterarnos de quién estaría detrás de la octava entrega. Y los productores de Lucasfilms y Disney quedaron tan contentos con su trabajo y disfrutaron tanto trabajar con él que ya firmaron un contrato: en el universo de SW, Johnson desarrollará su propia trilogía.
No les revelaré detalles del argumento de Brick. Sí sepan que se trata de un policial neo-noir, en el que los personajes son estudiantes de secundaria. El protagonista, como en casi todo policial, investiga una misteriosa muerte, y descubrirá que detrás de ella repta una organización juvenil de tráfico de drogas.
Los personajes irradian humor, conceptos disparatados, emoción, acción, suspenso, enigma. Y todo entrelazado con imperdibles referencias a J. R. Tolkien.
El asesino del futuro (Looper, Rian Johnson, 2012)
Era inevitable que Looper figurara en esta nota, siendo la película más famosa y aclamada de Johnson, y acaso la mejor hasta el momento.
Este filme fue el primer acercamiento de Rian Johnson a la ciencia ficción, y cuenta con una producción mucho mayor en comparación con sus anteriores películas.
La premisa de la historia es sumamente sencilla y efectiva. En el año 2074, el asesinato es un hecho fácticamente imposible, porque los gobiernos, mediante un sistema GPS de rastreo, son capaces de ubicar el momento exacto y el lugar del crimen, en el mismo instante en que se comete. De esta manera, los asesinos se abstienen: las autoridades podrían capturarlos en pocos minutos. Paralelamente, se inventa el viaje en el tiempo, prohibido por los gobiernos. Y ciertas organizaciones criminales se dedican a eliminar a quienes sus clientes dispongan, mediante un trámite muy sencillo: mandándolos al pasado, para que nadie pueda evitar sus muertes.
Hablemos ahora del año 2044, tiempo base de la película. Estados Unidos ha sufrido un colapso económico, y el crimen organizado crece junto con las problemáticas sociales, y ciertas personas comienzan a desarrollar habilidades telequinéticas. En este escenario se introducen los loopers: asesinos que se encargan de eliminar e incinerar los cadáveres de los objetivos que se mandan desde el futuro. De esta manera, en el futuro no existen registros de la muerte de equis persona, y la víctima teóricamente nunca existió: “flota” en el limbo de la paradoja temporal.
El personaje principal es Joe (Joseph Gordon-Levitt), un looper. El conflicto de la película arranca cuando a Joe se le ordena que ‘‘cierre su loop’’. Así debe convertirse en asesino de sí mismo. En otras palabras: si te envían a tu yo del futuro, tenés que eliminarlo sí o sí. Si lo hacés, te pagan lo suficiente como para que vivas sin trabajar por unos buenos años, y te liberan de tu contrato como looper. Si no lo hacés, te persiguen y se encargan tanto de vos como de tu yo del futuro.
El problema para Joe es que su futuro yo, el viejo Joe (Bruce Willis), logra fugarse antes de que él lo mate. De ahí en adelante, es una constante batalla entre el uno y el otro, a su vez que el Joe joven trata de lidiar con las consecuencias de haber dejado escapar al viejo Joe.
En esta película, Rian Johnson demuestra que sabe manejar los elementos de la ciencia ficción. Y uno de estos elementos se encontrará en Star Wars: los poderes telequinéticos.
Pero, como en todas sus obras, el foco de la producción ancla en los personajes, en su desarrollo, en establecer la psiquis de cada uno. La actuación de Gordon-Levitt es otro punto destacable; no sólo el maquillaje está tan bien hecho que lo hace parecerse mucho a Bruce Willis, sino que además Gordon-Levitt se dedicó a estudiar a Willis y a pasar tanto tiempo con él que logra captar todos sus gestos, miradas y tonos de voz.
De todas las películas que vengo analizando, Looper es la más imperdible.
¿Y quién sabe? Quizás me vuelvan a tener como guía galáctico en el futuro.
Pero de momento: Godspeed, rebels. Y que la Fuerza los acompañe.
* Octavio Fernández nació el 11 de septiembre de 1995, en Corrientes Capital, Argentina. En 2005 se mudó con su familia a Ciudad del Este, Paraguay.
Octavio Fernández nació el 11 de septiembre de 1995, en Corrientes Capital, Argentina. En 2005 se mudó con su familia a Ciudad del Este, Paraguay.
A finales de 2011, a los dieciséis años, se inició con la lectura, y descubrió que quería ser escritor. En 2013 volvió a Corrientes, y en 2015 se mudó finalmente a la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a estudiar cine en el Cievyc; en marzo de ese mismo año, pasó a formar parte del Taller de Corte y Corrección.