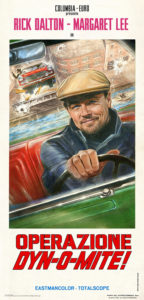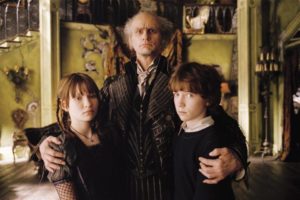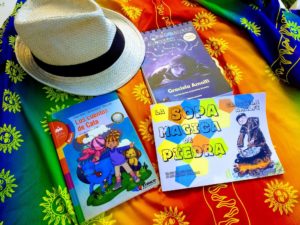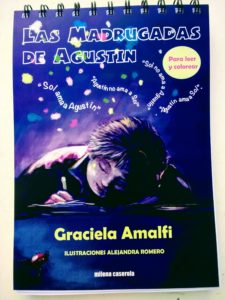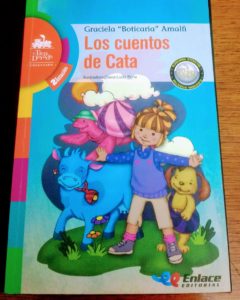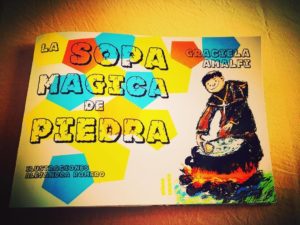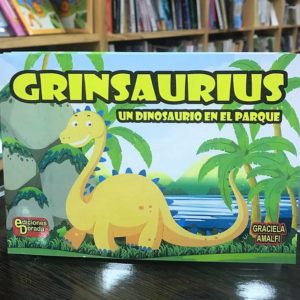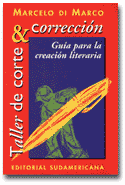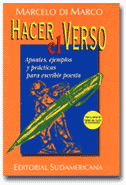Por Lucas López *
Clave de lectura, clave de sol
¿Y si un poema fuera una partitura? Sí, una hoja con notaciones musicales. ¿Qué se cifraría en su forma? Denise Levertov entendía, escribía y leía así sus poemas: como una partitura. Pero cómo dejaba las marcas, la especificación de la intensidad, del tono, del ritmo, de las pausas, de los silencios, de la melodía: con el corte del verso (en inglés, the break of the line, que literalmente se puede traducir como “el quiebre de la línea”). Desarrolló estas ideas en un ensayo de 1979, titulado The function of the line. Voy a citar y resumir los puntos más importantes (¹).
Levertov encuentra dos funciones primordiales en el corte del verso: una rítmica y la otra melódica. La función rítmica: el corte nos permite “registrar de manera sutil las dudas que hay entre palabra y palabra, que es característico del lenguaje hablado, y que no se puede señalar con la puntuación gramatical. El corte del verso, junto al uso inteligente de la sangría, representa una forma de puntuación particularmente poética, a-lógica y paralela que no compite con la puntuación gramatical, sino que es su contrapunto y complemento”.
Y esta función tiene una consecuencia directa en el lector: “Incorporar estas pausas permite que el lector comparta, de una manera más íntima, la experiencia del poeta. También introducir un contra ritmo a-lógico dentro del ritmo lógico de la sintaxis produce un efecto más cercano a la canción que al enunciado, más cercano a la danza que al caminar. Así, la experiencia emocional de la empatía o la identificación, más la complejidad sonora de la estructura de la lengua, se sintetiza en un orden estético intenso. Esa experiencia es diferente de aquella que podemos tener con los poemas que combinan formas métricas con la sintaxis lógica.”
Pero el corte del verso afecta no solo los patrones de ritmo, sino también de la melodía: las subidas y bajadas de la voz, cambian involuntariamente cuando el ritmo cambia. A lo que apunta Levertov es simple: “si se lee el poema de manera natural, pero respetando la fracción de pausa que genera el corte del verso, ocurre un cambio en el patrón de la entonación.”
Con esto en mente, les propongo que leamos “El Secreto”. Eso sí: hay que leerlo en voz alta.
El secreto
Dos chicas descubren
el secreto de la vida
en un repentino verso
de poesía.
Yo que no sé el
secreto escribí
el verso. Me contaron
(por un tercero)
que lo habían encontrado
pero no me dijeron
cuál era
ni siquiera
de qué verso se trataba. Sin duda
para este momento, más de una semana
después, se olvidaron
del secreto
del verso, del nombre del
poema. Las amo
por encontrar lo que
yo misma no puedo encontrar,
y por amarme
por el verso que escribí
y por olvidarlo
y así
mil veces, hasta que la muerte
las encuentre, ellas puedan
descubrirlo otra vez, en otros
versos
en otros
sucesos. Y por
querer saberlo
por
suponer que hay
que existe ese secreto, sí
por eso
más que nada.

Ahora les dejo el poema leído en inglés por la mimísima Denise Levertov y les propongo que se concentren en escuchar las pausas y la entonación: https://brainpickings.org/2012/03/14/denise-levertov-the-secret/
Un diálogo con los lectores
Herbert Khol entiende que hay una íntima relación entre la forma y el contenido del poema. Veamos qué dice.
En su libro, A Grain of Poetry, Kohl afirma que la forma del poema lo hace accesible, legible: “el último verso de cada estrofa es breve y nos lleva hasta el próximo: “me dijeron”, “ni siquiera”, “yo no puedo encontrar”, “y así”, “versos”, “por” y en el mismísimo final: “más que nada”. Según Kohl, cada verso fue diseñado para presentar un pensamiento que se completa en los versos siguientes y es esto lo que crea un diálogo con los lectores:
Es una meditación, hábilmente editada, sobre la esperanza. En esa meditación Denise, sus jóvenes lectoras y el lector actual están todos enlazados. No hay ni una palabra en el poema que no la pueda leer un chico de tercer grado, y así y todo el contenido nos puede emocionar a cualquier edad.
La poesía requiere de tiempo, contemplación, y actos continuos de descubrimiento. Como dice Levertov, que espera que sus lectoras, y por extensión todos los lectores, descubran esos secretos “en otros/ versos” para que, así como encontraron una revelación en un poema, también la puedan encontrar en otra poesía. (Págs. 5 y 6; la traducción es nuestra.)
Una meditación, hábilmente editada, sobre la esperanza. Esa frase define, sino a toda la poesía, sí al menos a este poema.
Pero hay algo más que no me gustaría dejar pasar: lo generoso de las ideas de Levertov.
El oficio del lector
Si un poema es una partitura, uno como lector tiene un rol activo. De hecho, no sería exagerar decir que es un rol imprescindible. ¿Nos imaginamos la música sin ser ejecutada por músicos? Llevar hasta ese extremo la analogía nos permite ver que nuestro rol es el que completa el círculo de la literatura. No estoy siendo original con esto, pero lo voy a elaborar un poco más.
La lectura puede ser un arte, pero también es un oficio. Y como todo oficio tiene herramientas y técnicas que hay que saber usar. Pero, como dice el crítico norteamericano Robert Scholes, en su libro The Crafty Reader, las herramientas para leer no están ahí al alcance de la mano, como si se tratara de un martillo o un cincel. Las herramientas de la lectura hay que adquirirlas.
Saber vocalizar el corte del verso, respetar sus silencios y su entonación son herramientas que les van a dar vida y nuevos sentidos a los poemas. Nos va a permitir descubrir sutilezas y encontrar placeres adicionales: el de paladear las palabras, cantar los poemas, demorarnos en el sentido de las frases, por nombrar algunos.
Quizá, como me pasó a mí, haya alguien que desconocía esta herramienta y hoy aprenda a leer de otra manera la poesía, a disfrutarla de otra manera. Me gusta pensar que, si es así, estaríamos agregando un verso a “Los Justos” de Borges: alguien que aprende a leer un poema, esa persona está salvando el mundo.
(¹) Tanto las citas del ensayo de Denise Levertov como el poema y las citas del ensayo de Herbert Kohl son traducciones nuestras.
 * Lucas López nació el 28 de marzo de 1985. De muy chico descubrió el mundo de la ficción y la poesía, y se transformó en un lector voraz y obsesivo. En el 2008, se recibió de profesor de inglés y el aprendizaje de ese idioma le abrió las puertas de otras literaturas. Cultiva el mal hábito de leer más de un libro a la vez. Hace un par de años descubrió que quería ser escritor. Desde ese momento escribe: a veces sufre bloqueos, a veces tiene dudas y quiere abandonar todo. Pero insiste, empecinado en buscar las palabras justas y en lograr una escritura que mantenga al lector pegado a la silla y a la hoja. Cada tanto, traduce poemas del inglés llevado por las ganas de compartir eso que lo emociona o aterra. Asiste religiosamente al taller que coordina Marcelo di Marco y espera algún día salir del anonimato con la publicación de un libro de cuentos.
* Lucas López nació el 28 de marzo de 1985. De muy chico descubrió el mundo de la ficción y la poesía, y se transformó en un lector voraz y obsesivo. En el 2008, se recibió de profesor de inglés y el aprendizaje de ese idioma le abrió las puertas de otras literaturas. Cultiva el mal hábito de leer más de un libro a la vez. Hace un par de años descubrió que quería ser escritor. Desde ese momento escribe: a veces sufre bloqueos, a veces tiene dudas y quiere abandonar todo. Pero insiste, empecinado en buscar las palabras justas y en lograr una escritura que mantenga al lector pegado a la silla y a la hoja. Cada tanto, traduce poemas del inglés llevado por las ganas de compartir eso que lo emociona o aterra. Asiste religiosamente al taller que coordina Marcelo di Marco y espera algún día salir del anonimato con la publicación de un libro de cuentos.