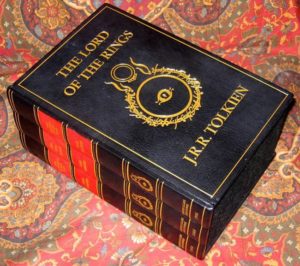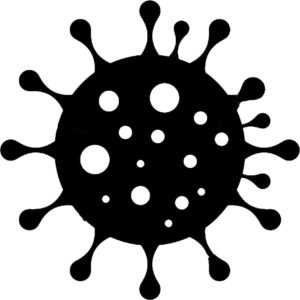Por Luis Lezama*

Mario Zegarra en Lima (2019)
Mario Zegarra (Lima, 1982) contesta la videollamada; es la segunda vez que le marco. Han pasado más de cuatro meses desde que se presentó Tan ignorado como aquí (Buenos Aires, Bärenhaus, 2019), su primera obra, un híbrido entre distintos géneros que van desde el policial hasta lo fantástico.
Son las cuatro de la tarde en Lima, desde donde nos habla, y afuera todavía hay sol; pero en el estudio de Mario Zegarra todo es oscuro, y la luz es apenas la suficiente para verlo a él y ver que detrás suyo, como escoltándolo, hay muchos libros. Son gruesos y están en un estante que no parece cumplir ninguna función estética, que parece de almacén: su único propósito es contener la mayor cantidad de libros posible. No se lo pregunto, pero intuyo que escoger esos estantes quizá tenga algo que ver con haber sido librero y bibliotecario. Mario está vestido de negro. Tomo una nota para mí mismo: Mario Zegarra siempre está vestido de negro. Ignoro qué tipo de negro es ese que lleva, pero Mario debe saberlo. En Tan ignorado como aquí, Magistelo Zacarías, un personaje emblemático, nos habla desde la muerte para enseñarnos que “Existen infinidad de negros —dice—: el negro marfil, el negro azabache, el negro mate, el negro ébano, el negro bujía, el negro perileno, el negro viña, el negro humo, una infinidad de tonos negruzcos y un largo etcétera”. En el libro, como en esta entrevista, Mario Zegarra nos lleva por esos y otros matices del negro: con un humor negro nos conduce por una Lima negra, por un pasado negro, por un presente —todavía— negro, por negros asesinatos, negras torturas, por negros callejones y por negras almas. Todo parece negro hasta que, desde ahí, desde ese negro –casi– absoluto, como un fósforo que se enciende, como una sonrisa que aparece, habla Mario Zegarra.
Mario, lo más recomendable, y lo más natural, parece ser siempre empezar por el cuento o la poesía. Vos empezaste con una novela, ¿por qué esta inversión que no parece lo más habitual en el viaje del escritor?
En verdad empecé a escribir a los quince, y empecé a escribir poemas. Intenté escribir cuentos, pero me parecía muy difícil. Por más que leí a Edgar Allan Poe. Y, bueno, a Julio Ramón Ribeyro. Después de leer a Ribeyro dices: “Pucha, no lo voy a alcanzar nunca”. En cambio la novela, cuando leí a Vargas Llosa, eso me pareció más fácil, más factible. Algo a lo que podía aspirar. Y empecé a escribir novelas o esbozos de novelas en 2002. Esto no quiere decir que esta novela (Tan ignorado como aquí) la estoy escribiendo desde esa época. Tengo seis o siete proyectos que los he dejado ahí. Siento que no las voy a retomar, porque son –fueron– sólo de aprendizaje. Ninguna la terminé, casi todas están a la mitad o son apenas tres cuartas partes; las dejaba, agarraba otra, regresaba a la anterior y cosas así hasta que en 2006 empezó Santiago Matamoros a hablarme.

¿La estás escribiendo desde el 2006, entonces?
Yo dejé de escribir a fines del 2006. Dejé de escribir cuando se murió mi hermana, la menor, y pasaron nueve años en que dije “no voy a escribir nada”. Mi cabeza seguía trabajando, pero yo no agarraba un lapicero, no agarraba la computadora, no agarraba la máquina de escribir –porque también usaba una máquina de escribir–. Hasta que más o menos a fines de 2014 volví a escribir algo. El proceso de duelo había terminado, y las ganas de escribir regresaron.
Veo que el estudio donde estás es negro, bastante oscuro.
Está pintado de negro incluso. Sólo entra la luz cuando corro las cortinas.
¿Cómo fue tu infancia, Mario?
Siempre he sido callado. En el colegio tampoco me llamaba la atención llamar mucho la atención. Cuando estaba en la casa, con mis abuelos, sí hablaba mucho con ellos.
¿Te llevabas mucho con tu abuelo?
Mi abuela y mi abuelo se encargaron de criarnos hasta que tuve más o menos diez años. Mis papás trabajaban mucho. Mi viejo es economista, mi mamá fue secretaria.
¿Nunca te dio por ser economista?
No. Ahora, a mi papá le encanta leer. Creo que el vicio por la lectura me salió por él. O sea, siempre he visto en la casa libros, revistas… Justo me acuerdo, ahora que estabas hablando de ser niño, me acuerdo que cuando me comenzaba a interesar la literatura una vez le pedí a mi papá una colección, no sé si las conociste o habrás visto, una colección de Oveja Negra en lomos verdes y lomos rojos. Pasaban los comerciales en la tele. Yo leí que eran colecciones de aventuras. Ahí estaban La isla del tesoro, Tarzán de los monos, Los tres mosqueteros. Yo le pedí a mi viejo que me la comprara. Mi viejo, feliz, casi me compró la colección completa. Lamentablemente nunca salieron todos los tomos. Pero llegué a tener como quince o veinte; con los que más me agarré fue con el Tarzán de los monos de Edgar Rice Burroughs y con La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Los habré leído creo que entre unas cuatro o cinco veces cada uno. Después comencé a agarrar los otros libros, los de mi papá; había de todo ahí, menos poesía.

«El Tarzán de los Monos» de Edgar Rice Burroughs
¿Y en el colegio leías?
Lo malo del colegio es que no todo está al mismo nivel. Y te toman como si fueras de kindergarden o que fueras medio deficiente mental. Yo era bastante avispado en el colegio, te estoy hablando de secundaria. Hablaba con los profesores, sobre todo con los de literatura, y ellos me permitían escoger mis libros porque sabían que los iba a leer. A otros chicos no los dejaban. Otra cosa que me gustaba hacer era leer diccionarios. Unos que estaban por la casa, los que mi abuelo había comprado para mi mamá y mis tíos, la Enciclopedia Barsa o el Nuevo tesoro de la Juventud. Empecé a leer por gusto, no por obligación. Y cuando iba al colegio y hablaban de historia, yo había leído; hablaban de anatomía, yo había leído…
¿Con quién te llevabas mejor en tu casa?
Con mi abuelo materno es con el que más paro. Me sacaba para arriba y para abajo. Me acuerdo una vez que estábamos yendo a recoger algo de su trabajo —él trabajaba en una imprenta—, estábamos por el centro de Lima, que en ese tiempo era demasiado peligroso. Tenía yo cinco o seis años. Y recuerdo que él me dijo “Quédate parado acá” frente a un negocio donde él iba a ir a cobrar o recoger algo. Y él sale y yo veo que lleva un paquete debajo de su chompa. Seguro le habían pagado. Cuando sale, veo que lo estaban asaltando, y él se peleaba con dos tipos. Yo estaba parado al frente, la calle no era muy ancha. Y mi abuelo me hacía señas de: “Quédate ahí, quédate ahí”. Yo agarré una piedra, me acerqué, y le tiré a uno de los tipos. Al final llegaron unos policías y nos llevaron a todos presos. A mí también me llevaron preso. Preso con seis años. Me acuerdo que el policía me interrogó, “¿Qué fue lo que pasó?”, y yo le dije que mi abuelo había ido a recoger un paquete, que me había dicho que lo espere, y que esos dos señores —así le dije, señalándolos— lo empezaron a golpear, y que yo lo quise ayudar a mi abuelo, nada más.
Mario, contanos de tus trabajos, ¿fuiste algo antes de ser librero y escritor?
Fui profesor.
¿Cómo fue esa experiencia?
Una cagada. Enseñé a chicos de primaria, me acuerdo. Lo que pasa es que no tengo la habilidad que tiene Marcelo (di Marco), que, por más que se exalta, tiene paciencia. Aunque él diga que no, es bastante paciente y asertivo con la gente. A mí me revienta que la gente sea estúpida o se haga la estúpida. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy un rato tranquilo, pero después no vas a querer verme ni dibujado. Es muy difícil que me veas molesto, pero cuando me veas molesto, lo mejor que puedes hacer es correr.
¿Cuándo llegaste a la librería (La Casa Verde, librería emblemática de Lima, apadrinada por Mario Vargas Llosa)?
Cuando estaba en la universidad, por un anuncio de la bolsa de trabajo, empecé a trabajar en la librería. Postulé porque necesitaba dinero para el trago, para comprar libros, para los pasajes de actividades no curriculares. Tuve la suerte de que mi viejo me pagase la universidad, pero no me pagaba los vicios. Entré como reemplazo. Pasé medio año así. El trabajo básicamente era cuidar que no nos robaran nada y ordenar los estantes. Me acuerdo que los que trabajaban en ese momento en la librería me decían “Oye, pero estás ordenando muy rápido. No tienes que trabajar tanto, porque si no después nos van a mandar hacer otras cosas”. Yo decía: “Si lo hago más rápido, me queda más tiempo para leer”.
¿Sabés por qué cerró la librería?
(Se ríe) Sí sé, porque yo la cerré. Después de un año pasé a ser encargado de la librería. Y unos años después, me encargué —lamentablemente— del proceso de cierre. Cerramos porque la dueña se cansó. Era una persona con mucho dinero, la librería era su hobby. Ocurría que la persona encargada de administrar la librería era un desastre, ella no sabía hacerla rentable, y encima ocurrió un accidente: la librería se inundó. Y justo nos había llegado una importación de España, lo que nos iba a sostener todo el resto del año. Me enteré de la inundación al siguiente día, se había salido toda la mierda por el desagüe, agua sucia: maloliente y negra. La librería se encontraba en el primer piso de un edificio de dieciséis pisos, y el día de la lluvia marrón reparaban el sistema de desagüe. Hicieron mal un cálculo, y el agua que drenaban salió por el inodoro del baño del mezzanine de la librería. Llovió porquería sobre toda la librería, sobre las cajas de los libros nuevos, sobre las mesas de exhibición, sobre todo todito todo. Una completa desgracia. Un compañero quedó muy impactado por lo que pasó, y renunció. Me acuerdo que otro de los compañeros me reclamaba: “Oye, justo me había comprado zapatillas nuevas y ya no las puedo usar”. Renunció también y me quedé solo, haciendo todos los turnos yo. Entraba gente, pero no duraban. Pasaron unos meses y después cerramos.

Mario Zegarra fue librero de la icónica librería de Lima «La Casa verde» y bibliotecario en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima.
¿Ya estabas escribiendo la novela en esta época de librero?
Se me ocurrió ahí, cuando estaba cerrando la librería. Un año antes de cerrar la librería recién se hizo un inventario, el primer y único inventario en diecisiete años desde la fundación de la librería, imagínate. Desde 1996 nunca tuvieron la precaución de revisar nada. Para el cierre, yo presenté un informe, y ahí saltó todo lo que se había desaparecido misteriosamente, todo lo que se habían robado. Y era mucho, demasiado. Ya una vez que yo hice el arqueo, y contrastando papeles, te vas dando cuenta, no, en qué época se te perdieron más libros. En promedio, en una librería, que se te pierdan entre diez o veinte libros en un mes es bastante. Y eso es por robo externo. Pero si tienes cien, ciento veintitantos, eso ya es trabajo interno. ¡Había un montón de trabajo interno! Por las fechas sabías más o menos quiénes habían sido, porque sabías quiénes estaban trabajando.
¿Qué libro se robaron mucho?
El de Bolaño, Los detectives salvajes, arrasaron con ese. Era cuando lo publicaban en Anagrama, la edición roja.
¿Qué pasó después del cierre de la librería?
La dueña de la librería donó todos los libros que quedaron al Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Y parte de la donación fui yo.
¿A vos también te donaron junto con los libros?
(Mario se ríe, toma aire.) Tú sabes cómo es un país latinoamericano, un país bananero. El esposo de la dueña de la librería prácticamente era el dueño del museo, si mal no recuerdo era director o algo por el estilo. Así que me donaron y parte de mi trabajo era organizar la biblioteca del Museo. Armé el sistema de la biblioteca, estuve dos años y me aburrí. También comencé a sentir que la dueña dudaba de mi trabajo. Me comenzaron a achacar todos los problemas que se habían suscitado en la librería durante los dieciocho años que estuvo operativa.
¿Te acusaron de ser como Magistelo Zacarías, quien era, en efecto, un ladrón de librerías?

La novela ha sido muy elogiada por Ricardo Sumalavia, escritor peruano de reconocida trayectoria.
El personaje de Magistelo tiene bastante de varias personas que trabajaron en la librería. Tú te das cuenta, yo sabía por qué siempre un tipo se iba al almacén, por qué hacía estas cosas, por qué llegaba tan tarde, por qué siempre llevaba una mochila. La mayoría de gente cuando va a trabajar a una librería, en teoría, no debe llevar mochila a menos que esté estudiando en la universidad. Este tipo que llevaba siempre mochila estudiaba por las mañanas —yo lo sabía, él me lo dijo—, se iba a su casa a almorzar y después se iba a trabajar a la librería. Si pasó por su casa, no tenía por qué llevar mochila. Era sospechoso. Y siempre se ofrecía a ir al almacén. Tú vas sacando. Vas viendo. Te vas dando cuenta.
Contame de la universidad. ¿Cómo fue estudiar Letras? ¿Sabías desde entonces que querías ser escritor?
Yo no postulé a Letras, postulé a Ciencias. Mi viejo decía que tenía que estudiar una carrera rentable, que si no me iba a perder… Bueno, tú conoces el discurso. Cuando me fui a matricular le pregunté a la chica que matriculaba “Oye, ¿tú sabes qué carrera es rentable?” así de frente se lo pregunté. La chica me dijo “No”. Yo le pregunté “¿Qué estudias?”, porque se notaba que era alumna. “Yo, Ingeniería informática” dijo. “¿Y esa carrera es rentable?” le pregunté. “Sí, seguro que sí” me dijo. “Ya, méteme ahí” le dije. (Mario se ríe.) Estuve tres ciclos en Ciencias, en Informática. Y no pude seguir porque no tenía tiempo para leer. Y eso era lo que me estresaba. Tú entrabas a la biblioteca de Ciencias y se escuchaban los ruiditos de las calculadoras, gente hablando; en cambio, en la biblioteca de Letras: silencio. Se escucha hasta el zumbido de un mosquito. Yo mejor me sentaba a leer en unas gradas de la facultad, afuera. Un día pasaron los chicos de Artes Plásticas y me vieron leyendo La Venus de las pieles; la portada era una mujer toda desnuda. “Oye, ¿qué estas leyendo”, me preguntaron. Y yo les comenté del amigo austriaco Leopold von Sacher-Masoch, que por el tipo inventaron el término “masoquismo” y toda la vaina. Después me invitaron a su taller. Me hice amigo de ellos; les prestaba mis libros, les recomendaba qué leer. Me juntaba más con ellos que con los de Ingeniería. Teníamos más intereses en común. Mi viejo, obviamente, veía a mis amigos llegar a la casa, todos manchados de pintura, todos greñudos, oliendo “extraño”. Le dije pues un día que quería cambiarme de carrera. Y mi viejo dice “Este huevón se quiere cambiar a pintura”. Le dije que no, que quería estudiar Literatura. Y él puso cara de uff, parecía que había ganado la copa del mundo, ya estaba más tranquilo. Y me dijo: “Anda cámbiate, el que se va a quedar con la carrera eres tú, el que va disfrutar de los méritos y de las frustraciones de la carrera eres tú. Si es lo que te gusta, hazlo”.
¿Y te cambiaste entonces a Letras?
Me cambié. Y justo en ese ínterin me tocaba llevar algunos cursos de Letras, porque toda carrera, aunque sea de Ciencias, llevas algunos cursos de Letras. Entonces llevé un curso que se llamaba “Literatura actual” de literatura actual peruana, y quien lo dictaba entonces era Ricardo Sumalavia. Y en su primera clase, recuerdo, él dijo: “A mí me gustaría, de acá a unos quince o veinte años, enseñar sus cuentos, sus novelas, sus poemas”. Y yo me quedé con eso: yo por aquella época escribía rabiosamente para fugarme del infierno de los números. Ricardo Sumalavia después tuvo la generosidad de presentar la novela conmigo, acá en Lima. La presentación está completa en Youtube (https://youtu.be/U1Ey0Umo16k?t=752).
Mario, en esta novela hay brujas, hay muertos que hablan, hay muchas cosas sobrenaturales, ¿creés en estas cosas?
Siempre he sido bastante abierto a todo. Y bastante curioso. Pero, como me dijo una vez mi abuelo: “Tú no debes de tenerle miedo a nada. A los únicos que les debes de tener miedo es a los vivos”. En mi familia hay ascendencia gitana; por ahí tenemos parientes que son curanderos, etcétera. Y desde niño he visto tipos curando con espadas y huevaditas por el estilo, ya esas cosas me parecen naturales a mí.
¿Qué te sirvió más para ser escritor, ser librero o estudiar Letras?
Yo creo que leer (se ríe). En la Facultad de Letras me enseñaron al revés, me enseñaron a criticar. Aunque en buena hora me cambié a Letras, porque todavía no estaba todo esto de las teorías feministas, la teoría queer y todas las demás comparaciones sociológicas que no sirven para analizar un libro. Todavía eran clases de literatura-literatura. No importaba lo que dijera el discurso, sino lo que dijera el texto. Y era bacán porque tú entrabas a una clase y estudiabas El Quijote, y ese libro te transforma. Miguel de Cervantes es un desgraciado hijo de puta, porque, quieras o no, leerlo te transforma.

Miguel de Cervantes
Hay una descripción muy precisa de Lima en la novela y, escuchando críticas de tu libro, pareciera que una novela de este tipo sucediendo en Lima es algo novedoso. ¿Qué importancia tiene Lima para vos?
Lima, como toda capital, es un caos. Y partir de ese caos pueden nacer cosas muy interesantes. Está la parte bonita que te enseñan todas las agencias de turismo: Miraflores, San Isidro, una parte de Barranco. Ahora hay partes de Lima más tétricas, más tenebrosas. Existe un cementerio, el Presbítero Matías Maestro, que es treinta veces más grande que La Recoleta de Buenos Aires. Y, además, se encuentra en una zona marginal. Lima es relevante porque las calles le prestan a la novela esa sordidez, ese lado oscuro, esa jerga callejera. Toda esa peste invade Tan ignorado como aquí.
Vos terminaste y escribiste la mayor parte de esta novela en Buenos Aires, ¿qué opinas de esta ciudad que nos ha acogido a los dos?
Buenos Aires es otro mundo, más civilizado. Hay más librerías, más libros. Pero después de un par de semanas te das cuenta de que al final también posee sus desastres. desastres comunes a cualquier ciudad latinoamericana. Aun así, lo que creo es que hay más orden, empezando por el transporte público —aunque ellos se quejen.
¿Cómo conociste tan bien Lima?
Yendo a conciertos. Desde que estaba en la secundaria, esa época del 96-98, me gustaba mucho el rock y me escapaba de mi casa para ir a conciertos; conciertos que no eran necesariamente en zonas lindas como Barranco o Miraflores, sino por “los conos”. Iba a escuchar a Leuzemia, a Pateando tu kara, a 3 al hilo, a Manganzoides. Barrios como Villa María del Triunfo, o Los Olivos o Independencia. Tenía entre catorce a dieciséis años, me tocaba irme en bus. Me iba con lo justo para ir y regresar. A veces llevaba también para la entrada, pero casi siempre me colaba. Ahí vas conociendo gente, vas conociendo amigos, vas conociendo a las criaturas de la noche. También me gustaba mucho un equipo de fútbol, el mismo de mi abuelo: Universitario de Deportes. Y bueno, el club queda en un distrito populoso cerca del centro de Lima: Breña. Entre los once y doce años, todos los sábados iba al club. Ahí conocí a varios barristas. Eran malandrines, imagino que la mayoría de los que conocí deben de haber muerto. Recuerdo un tipo que se llamaba, o le decían, “Misterio”. Lo conocí porque un día me vio merodeando afuera de la cancha y me pidió ayuda con una de las banderolas de la tribuna. Yo entrenaba con las divisiones menores, supongo que por eso me acogieron; conociendo la mentalidad de esos tipos, seguro pensaban que en algún momento iba a llegar a jugar en el primer equipo. Y así, yendo más seguido, me fueron presentando a la gente brava. La gente seria. La de peso. He visto caras que no se me van a borrar de la retina.
¿Todo esto te sirvió para tu literatura?
Sí. Recuerdo un negro que era idéntico a Pequeño Óscar. Con la cicatriz y todo, igualito. Ya después yo le agregué todas sus demás características para la novela. Los chicos me contaban que habían estado en la correccional, en la cárcel; he visto las armas, los verduguillos que llevaban todos esos barristas. También me decían por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué carro tomar. Eso sirve.

¿Qué más de tu vida como limeño te sirvió para la literatura?
Otra persona que me sacaba a la mala era mi abuela. Mi abuela decía “Vamos a pasear” y nos llevaba con mi hermana. ¿Cuál era su paseo? Íbamos a un paradero de un bus y lo tomábamos hasta el último paradero. Dos veces, ida y vuelta. Imagínate que la ruta de un bus son más o menos dos, tres horas. Todo el día paseando, sentados, mirando. Y mi abuela nos preguntaba dónde nos teníamos que bajar, con qué carro hacer conexión. Hasta que ya después nos mandaba solos a mí y a mi hermana. En esa época recién se había acabado el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA (ríe); yo no entiendo a mi abuela, te podían raptar, te podías morir, pero así es cómo uno aprende, ¿no?
¿Qué fue lo más difícil de la novela?
El final, que quedara todo bien amarrado. Yo sabía cómo iba a comenzar y cómo iba a terminar la novela. Sabía que Matamoros empezaba mal y terminaba mal. ¿Cómo iba a terminar mal? No, eso no lo sabía, eso fue lo que me costó.
Vos corregiste esta novela en el Taller de Corte y Corrección, con Marcelo di Marco. ¿Qué influencia tuvo él?
Cuando llegué a Buenos Aires, la novela tenía otro título, que a ti tampoco te gustó. Marcelo se lo cambió. A Marcelo lo encontré porque buscaba algo puntual en Internet, y así me empezaron a salir todos estos necesarios videos de este señor con barba. Y me los vi todos. Hablé con Luz (la esposa de Mario), le hablé maravillas, y le dije “Oye, este señor sabe un montón de literatura, sabe muchísimo, demasiado”. Luz me dijo que le escribiera. Mejor dicho, Luz prácticamente me obligó a que le escribiera. Si no fuera por ella, no estaríamos hablando ahora ni hubiera llegado hasta donde estoy. Y como te decía, yo andaba buscando alguien que me orientara, pero no quería que me dieran gato por liebre. Le mandé un correo a Marcelo, pero me dijo que había dos años de lista de espera por Skype. Nuevamente le comenté a Luz, y ella me dijo que mejor por qué no me iba a Buenos Aires a trabajar con él. Y ahí, contando mis monedas, dije sí, puedo irme. Llegué y pensaba quedarme dos meses, pero tú sabes cómo es Marcelo. A cada rato me retaba, me hacía ver cosas nuevas en la novela, y es bien exigente. A mí me gustó su manera de trabajar, yo ya la conocía por los videos, pero en vivo y en directo es otra cosa. Te dice las cosas como son: si funcionan o no funcionan. En verdad borré un montón de partes que no servían. Ya con el segundo libro me sacó menos. Marcelo también te recomienda qué leer, qué escuchar, te sugiere las precisas para mejorar la novela. Es muy práctico y muy eficaz su entrenamiento.
¿Qué es lo más importante que has aprendido con la novela?
Me he conocido más. Y también ahora sé que puedo dar más; o sea, más de lo que yo pensaba que podía dar. Siento que puedo hacer cualquier cosa. Cuando llegué donde Marcelo, en 2017, tenía ocho capítulos de esta novela. Hoy día tengo esta novela publicada, una escrita y una más que estoy por terminar.
¿Qué planes tenés con tus otros proyectos?

La novela de Mario Zegarra se puede encontrar en todas las librerías de cadena en Buenos Aires.
La idea es vivir de escribir, que es realmente lo que me gusta hacer. Por suerte, se dio la oportunidad de publicar en Bärenhaus. Para mí la historia de Santiago Matamoros es una saga, así que tengo pensado terminar de escribirla y publicaré la segunda parte cuando se descomplique la complicada situación en la que nos encontramos. Ahora es bien difícil porque no se podrá hacer una presentación en toda la regla, y en la presentación es donde vendes la mayor cantidad de libros. Una presentación por Skype no es presentación. Igual voy a seguir escribiendo, voy a seguir avanzando.
A mí me gustó mucho ver que Magistelo Zacarías pudiera contarnos su historia a pesar de estar muerto. Si pudieras entrevistar o comunicarte con alguien así, de la misma manera en que Magistelo lo hace desde la muerte, ¿con quién sería?
Bueno, quizá la única persona con la que me interesaría conversar, y que no es famosa ni nada, ni escribe, sería con mi hermana menor. Lo que pasa es que mi hermana, aparte de fallecer joven, no podía hablar. Su enfermedad, una enfermedad congénita, se llama síndrome de Wolf-Hirschhorn (WHS). Le da a una persona entre un billón. Tienes paralizada la mitad del cuerpo. Por las tomografías sabes que la persona piensa y razona, y ella movía los ojos, era su manera de comunicarse. Pero después, bueno, nunca pude hablar con ella. Tú hablabas y ella movía los ojos. La clásica: una pestañada, era un sí; dos, un no. Pero no le entendíamos más que con los ojos. Movía los brazos y las piernas, pero a las justas se podía sentar. Cuando nació, el médico preguntó a mi mamá que por qué mejor no la abortaba. Pero mi mamá no quiso. El médico dijo “no creo que viva más de dos días”, y mi mamá la hizo vivir hasta los quince años. Yo lo que escribía se lo contaba. Le contaba todo. Lo que escribía yo se lo leía, y eso fue lo que me chocó, que se murió de un momento a otro.
¿Creés en otra vida?
Yo supongo que sí, que te mueres y reencarnas en otro huevón o en otra huevona. O que vuelves como hormiga u otra alimaña. Todo depende de cómo vayas evolucionando hacia la luz. Yo me imagino que debe ser una evolución para arriba, no para abajo. Al final, el mundo en el que estamos pues es prácticamente un infierno. Si no, lee mi libro, ahí está (ríe).

Para leer más de Mario Zegarra o comprar su novela en ebook: https://amzn.to/3dEShBR
Abra la tapa y se encontrará con el animal más agresivo del mundo: el horror en «25 noches de insomnio», de Marcelo di Marco
 *Luis Lezama Bárcenas nació en Tegucigalpa (Honduras). Es autor del poemario El mar no deja olvidar. En 2016, con su cuento Bañar al bebé (https://bit.ly/3fBaHFr) ganó el primer premio y la medalla al mérito Gabriel García Márquez en el XI Concurso Internacional de Cuento ‘Ciudad de Pupiales’, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez. Sus textos se han publicado en Honduras, España, Colombia, Cuba y Argentina. Actualmente estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y, desde 2017, es Secretario de Redacción del Diario Informativo Cultural FIN. Formó parte del X Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe, calificado como uno de los eventos más trascendentes de los que tienen lugar en el contexto de la FIL de La Habana (Cuba) y donde, según intelectuales, se construye lo que dentro de unos años será la gran literatura del mundo iberoamericano.
*Luis Lezama Bárcenas nació en Tegucigalpa (Honduras). Es autor del poemario El mar no deja olvidar. En 2016, con su cuento Bañar al bebé (https://bit.ly/3fBaHFr) ganó el primer premio y la medalla al mérito Gabriel García Márquez en el XI Concurso Internacional de Cuento ‘Ciudad de Pupiales’, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez. Sus textos se han publicado en Honduras, España, Colombia, Cuba y Argentina. Actualmente estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y, desde 2017, es Secretario de Redacción del Diario Informativo Cultural FIN. Formó parte del X Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe, calificado como uno de los eventos más trascendentes de los que tienen lugar en el contexto de la FIL de La Habana (Cuba) y donde, según intelectuales, se construye lo que dentro de unos años será la gran literatura del mundo iberoamericano.



 * Fabián Sancho nació en el porteño barrio de Villa Luro. Cursó estudios en la carrera de Letras de la UBA y en la especialidad de Guión en el CERC (actual ENERC).
* Fabián Sancho nació en el porteño barrio de Villa Luro. Cursó estudios en la carrera de Letras de la UBA y en la especialidad de Guión en el CERC (actual ENERC).