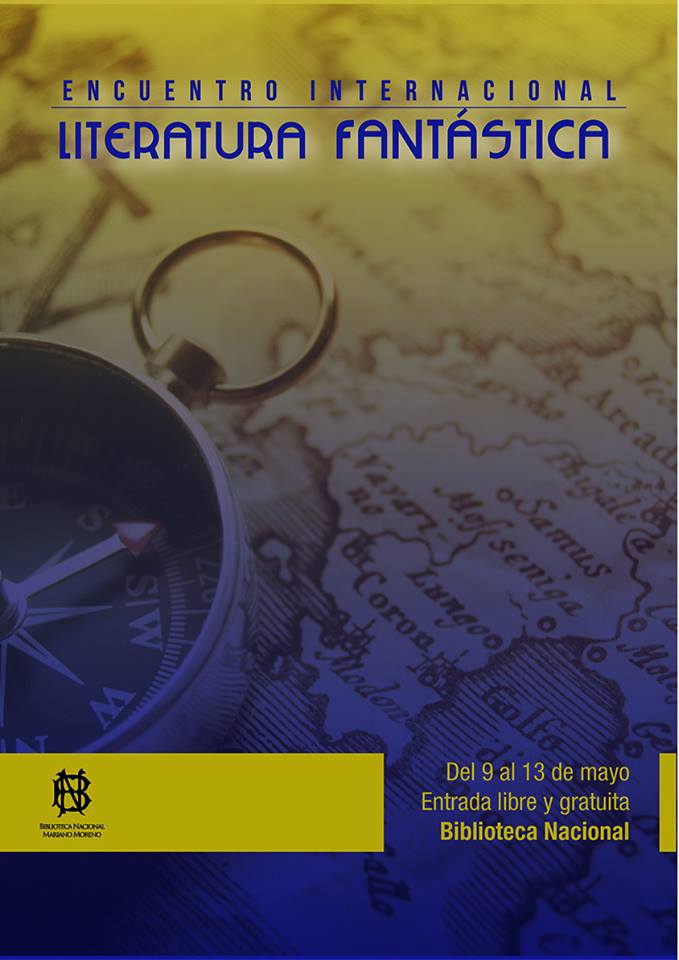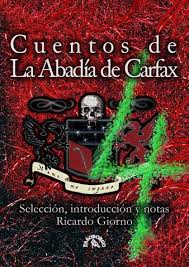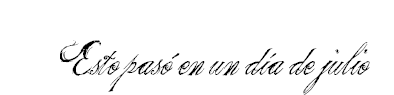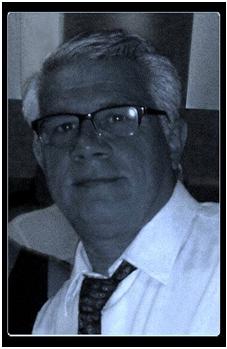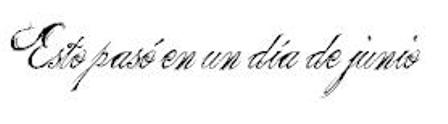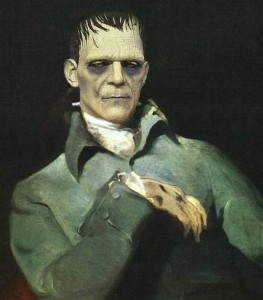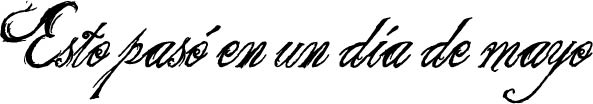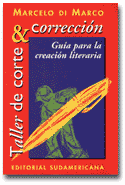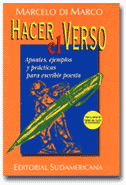por Luis Alexis Leiva*
Sobre el caso Burroughs / Vollmer, o sobre la creación de un escritor único
En 2013 se abrieron los archivos sobre el juicio que sufrió William Burroughs en 1950 a causa de haber matado a su esposa de un tiro en la frente. Todo sucedió en México, dentro de un departamento del DF durante un juego de puntería.

WILLIAM S. BURROUGHS, DANGER, PARIS 1959. Foto de William Burroughs tomada por su amigo y colaborador Brion Gysin (The Barry Miles Archive)
RECONSTRUCCIÓN DE UN ASESINATO
Las pruebas están sobre la mesa… o, mejor dicho, sobre el suelo. Más específicamente en el parqué del departamento 8, segundo piso de un edificio situado en Monterrey 122, colonia Roma, cerca de las avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón, DF, México.
Viajemos además en el tiempo: jueves 6 de septiembre, casi a las seis de la tarde.
En dicho escenario encontramos tirado en el suelo un cuerpo, un vaso de ginebra Oso Negro, un casquillo calibre .38. Si miramos con detenimiento a nuestro alrededor, encontraremos además restos de una noche de drogas, alcohol, y sexo… Un olor acre seguramente recorra todo el lugar.
El cuerpo es de una mujer, que a su vez tiene un nombre: Joan Vollmer. En su frente hay un orificio. El orificio es de una bala, y esta bala es del casquillo; el casquillo es de un revólver… y ese revólver pertenece al esposo de la finada: el señor William Burroughs.
Ante semejante nombre, no podemos evitar recordar quién es en el mundo literario: un fenómeno irrepetible, un revolucionario de las letras, una isla sin precedentes, un fenómeno realmente fuera de lo normal. Sus obras hablan por él: Naked Lunch, Queer, The ticket that exploted, Yonkie, The Soft Machine…
¿Y por qué Burroughs vale la pena como escritor? Porque creó un universo propio, donde lo onírico y lo real se mezclan en un pantano de miseria sin justificación más que en sí mismo. Conviven malamente en este mundo lo real, lo anecdótico y lo biográfico, con lo pesadillesco, con las alucinaciones, las historias turbias, la sordidez más abusiva. No perdona, no da concesiones. Se lo lee como a un libro sagrado y el lector casi ni participa: solo es testigo, solo observa y lee rezando. Lo más terrible del placer de la humanidad se refleja trémulo en la literatura de Burroughs donde todas las contenciones morales, sociales, legales, quedan abolidas… hasta las reglas mismas del lenguaje.
Tal calibre de figura fue forjada —como no podría ser más coherente— en un evento terriblemente doloroso y fatal.
El matrimonio Burroughs estaba en la habitación del departamento que alquilaba su amigo John Heally. Allí se desarrollaba, de manera “normal”, una fiesta de drogas, alcohol y risas. William decide (en un excesivo arranque de melancolía literaria) jugar a Guillermo Tell. Joan acepta gustosa y divertida. ¿Qué otra cosa podía ser más divertida que la rutina de Guillermo Tell? En lugar de manzana, se usó un vaso de ginebra; en lugar de arco y flecha, un revólver calibre .38, propiedad de Burroughs, quien lo portaba en un estuche de sobaquera. Y, como era de esperarse, en lugar de dar en el blanco, la bala dio en la parte izquierda de la frente de Joan.
Fin de la fiesta. Todos salieron corriendo. William quedó aturdido y perplejo. La ambulancia llegó y los trasladó al hospital. Joan Vollmer murió allí. Burroughs fue apresado por la policía en la puerta de la Cruz Roja donde, todavía borracho, contó a la prensa la trágica historia.
Dentro de las posibilidades que se abren al comenzar a escribir un artículo de estas características, podemos detenernos en lo que se llama “Enfoque”. A este elemento podríamos definirlo como la forma de mirar y de valorar un hecho.
Un caso como el que nos ocupa hoy podría tener, entonces, varias formas de mirarlo.
Un muerto + un culpable + ningún prisionero = una obra literaria impactante y original.
Qué difícil lograr un enfoque que convenza.
¿Vale una muerte la obra de Burroughs? Yo creo que él diría que no. Otros, menos unidos sentimentalmente a Joan, seguramente dirían que sí, y con creces. Allá ellos con su juicio de valores.
Ahora bien, según los expedientes del caso, se confirma toda la historia del mortal juego de Guillermo Tell. Se confirma también que la bala entró en la frente; se da una dirección específica y se declara culpable a William, pero no se lo encarcela sino que se le pide una fianza.
Los otros testimonios (como los de la dueña del departamento) afirman que todo sucedió en otra habitación, contigua a la que se dio por oficial.
Las declaraciones de Burroughs a los periódicos se contradicen por evidentes consejos de abogados. Primero se jugaba y William disparó con mal pulso, causado por las drogas y el alcohol. Luego se dirá que solo sacó el arma para mostrársela a sus amigos y el disparo se escapó sin querer.
Los archivos están incompletos y viejos. Más datos y declaraciones no se pudieron encontrar.
Los abogados de William Burroughs aseguran que lograron exceptuarlo de una condena en México ya que en dicho país no querían tener problemas con un ciudadano norteamericano.
Otros testimonios afirman que la fianza de 20.000 dólares, pagada por los familiares de Burroughs que viajaron para proteger a su pariente y cuidar a los niños, funcionó como coima para evitar la cárcel.
El caso es que, luego de abiertos los archivos del juicio, después de 50 años, nada quedó demasiado claro.
Podemos sacar dos conclusiones: una referente a la corrupción y deficiencia de los sistemas de justicia en países del Tercer Mundo. Estas condiciones fueron y siguen siendo apabullantes. La segunda podría estar apuntada a la creación literaria impulsada por hechos terribles.
Pero para la segunda conclusión deberíamos aclarar que para Burroughs, si bien la cárcel hubiera sido la consecuencia lógica, no le fue gratis. Su trauma por matar a su esposa (no se puede negar que la quería y que en realidad no buscaba matarla) le valió años de derrotero autodestructivo. Tuvo la extraña ventaja de ser una persona capaz de escribir ficción, y con una inventiva y una creatividad muy activas.
Según el mismo William Burroughs, dicho evento disparó su escritura y gracias a esto se convirtió en escritor. Su búsqueda literaria se basó en la teorización de que una fuerza oscura dentro del ser humano lo guía y conduce a hacer acciones en contra mismo de los propios deseos o intenciones. Las drogas desatarían esta fuerza y liberaría al propio ser en niveles aterradores. Dice en el Prólogo de Queer.
La muerte de Joan me puso en contacto con el invasor, el Espíritu Feo, y me embarcó en la lucha de toda la vida, en la que no he tenido más remedio que buscar la salida escribiendo…
Naked Lunch, The Ticket That Exploted, etc. son obras torturadoras, casi imposibles de abordar libremente.
La explicación de su cut up (sistema de recortes de diarios y revistas distintas, que puestos en juego forman un mensaje distinto, un subtexto formado por las cadenas asociativas que se esconden tras los discursos sociales) podría resumirse en la idea de los pintores del Paint Action: la hoja es un lienzo donde las palabras se vuelven mensajes independientes del escritor. Cortar diferentes frases de revistas, mezclarlas y encontrar en esta yuxtaposición un tercer mensaje, un cuarto mensaje, hacen a la idea de la comunicación un acto inconsciente de los emisores. El lenguaje es tan peligroso que puede decir cosas que uno no quiere decir. Este lenguaje sería esa fuerza oscura que domina nuestros actos. El invasor.
Su propio caso (en el que los testimonios, las leyendas, los hechos reales, y ahora los archivos desclasificados que se suman) se convierte en un cut up bastante extraño. El mensaje subyacente quedaría a criterio de los propios lectores, de los propios investigadores, y de nosotros, simples curiosos que tratamos de vislumbrar un nuevo discurso en historias tan terribles.
Irresponsabilidad en el uso de las armas. Injusticia y corrupción. Literatura y vida. Morbo para poder conocer a otro escritor torturado. Aunque no cualquier escritor.
Todo queda ahora en la valoración de estos mensajes.
En definitiva, el enfoque de este artículo lo determinarán ustedes.
Yo me voy a tratar de seguir entendiendo qué me dice a mí esta historia, qué me dicen estos archivos que tanto no aclaran. Qué suman al rompecabezas de esta leyenda y qué no.
William Burroughs nos dio este pedazo de cuerpo muerto en la punta del tenedor.
La mesa está servida y el almuerzo está desnudo. Tráguenselo.
 *Luis Alexis Leiva (Don Torcuato, 1979) es escritor, estudiante de Literatura y docente. Publicó la novela Grietas (Ed. Argenta SARLEP, 2007). Publicó el libro de cuentos Cuentos New Age (Ed. Milena Caserola, 2013). Es columnista de FM Rock & Pop, y congresista de la A.A.E.A. (Asociación Argentina de Estudios Americanos). Forma parte del TCyC.
*Luis Alexis Leiva (Don Torcuato, 1979) es escritor, estudiante de Literatura y docente. Publicó la novela Grietas (Ed. Argenta SARLEP, 2007). Publicó el libro de cuentos Cuentos New Age (Ed. Milena Caserola, 2013). Es columnista de FM Rock & Pop, y congresista de la A.A.E.A. (Asociación Argentina de Estudios Americanos). Forma parte del TCyC.
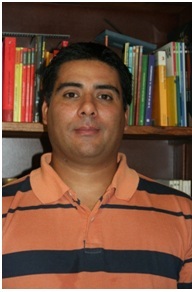 *Juan José Capria es un escritor oriundo de Haedo pero radicado en la ciudad chaqueña de Tres Isletas. Poeta y narrador, alumno del Taller de Corte y Corrección desde diciembre de 2006. Profesor en Lengua y Literatura, da clases en escuelas secundarias. Casado, padre de dos hijos pequeños y amante de los trenes, de la fotografía, de los libros y de la lectura. Escribe todos los días y corrige aún más, pues intenta seguir los pasos de sus maestros quienes le inculcaron —y aún le repiten— que ESCRIBIR ES CORREGIR.
*Juan José Capria es un escritor oriundo de Haedo pero radicado en la ciudad chaqueña de Tres Isletas. Poeta y narrador, alumno del Taller de Corte y Corrección desde diciembre de 2006. Profesor en Lengua y Literatura, da clases en escuelas secundarias. Casado, padre de dos hijos pequeños y amante de los trenes, de la fotografía, de los libros y de la lectura. Escribe todos los días y corrige aún más, pues intenta seguir los pasos de sus maestros quienes le inculcaron —y aún le repiten— que ESCRIBIR ES CORREGIR.