por Alba Fede*
Allí donde te comprenden está tu casa.
J. O´Donohue, Anam Cara
¿Para qué hacerme de un amigo? Para tener por quien pueda morir, para tener a quien seguir en el exilio, a quien defender de la muerte incluso al precio de mi vida.
Séneca, Carta a Lucilio (IX)
Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra.
J.R.Ribeyro, La tentación del fracaso
Si les roza la muerte disimulan
Que pa’ ellos la amistad es lo primero.
J.M.Serrat, “Las malas compañías”
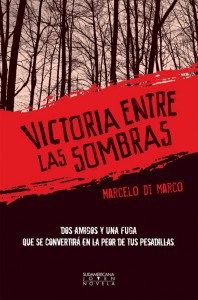 Cuando decidí comenzar el año lectivo con VELS no imaginaba hasta qué punto mis alumnos de Mar del Plata quedarían literalmente “encantados” con la lectura. Más allá de la cercanía que la forma de hablar de sus protagonistas les ofrecía, los pibes se embarcaron desde el objeto “libro” en los rojos y negros de un thriller extraño y sangriento que los llevó de capítulo en capítulo, vertiginosamente, hasta el final. ¡Y para colmo, a través de oscuros bosques que les resultaban familiares! Identificados con Tomás, no tardaron en hacerlo su héroe. (Curioso: fue la relectura lo que me hizo amar la novela; en cambio, para ellos se trató de “amor a primera vista”). A decir verdad, ellos esperaban que sucediese algo distinto en el final, algo tan grande e impactante como la crueldad del Matrero. Pero nada de lo que esperaban sucedió.
Cuando decidí comenzar el año lectivo con VELS no imaginaba hasta qué punto mis alumnos de Mar del Plata quedarían literalmente “encantados” con la lectura. Más allá de la cercanía que la forma de hablar de sus protagonistas les ofrecía, los pibes se embarcaron desde el objeto “libro” en los rojos y negros de un thriller extraño y sangriento que los llevó de capítulo en capítulo, vertiginosamente, hasta el final. ¡Y para colmo, a través de oscuros bosques que les resultaban familiares! Identificados con Tomás, no tardaron en hacerlo su héroe. (Curioso: fue la relectura lo que me hizo amar la novela; en cambio, para ellos se trató de “amor a primera vista”). A decir verdad, ellos esperaban que sucediese algo distinto en el final, algo tan grande e impactante como la crueldad del Matrero. Pero nada de lo que esperaban sucedió.
En realidad, que la fuga de Tomás y Victoria Corelli se resolviera así, no parecía un final coherente con la adrenalina que habían generado no sólo la historia, sino más precisamente el relato de la historia. Ahora que me propongo escribir sobre la amistad en VELS empiezo a encontrar posibles respuestas a esta crítica.
Mi primera hipótesis es que, envuelta en la piel del género, la novela reclama ser leída sobre todo como un canto a la amistad.
Veámoslo: Tomás se nos aparece por primera vez siendo ya un íntimo amigo de Victoria, de otra forma no hubiera concebido la idea de fugarse con ella para siempre. Quiere huir del lugar odioso al que lo ha relegado su madrastra y escapar de las discusiones entre su papá y esa mujer grosera y malvada. Por su parte, a Victoria la agobia la consuetudinaria borrachera del padre, y se siente presa de saberse responsable de él. Se entienden bien, aun cuando es probable que no hayan conversado hace tantos veranos. Se conocieron gracias a la audacia de Victoria al arrebatarle el boomerang que él quería probar en la playa, y en ese primer encuentro se midieron como individuos, para seguramente descubrir de inmediato una afinidad y una comprensión mutuas, más allá de sus familias de origen. Tomás conoce a Victoria hasta en sus gestos. La admira: por sus ideas geniales, por su sentido de la supervivencia, porque escribe. Victoria es el lugar de la confianza, de la seguridad y la tranquilidad, precisamente porque comparte con él sus aventuras y lo banca en todo, y porque, con ella, todo siempre, es nuevo, nada es rutina. Victoria lo completa, le da sentido a su heroísmo, a su necesidad de defender y proteger. (“—¡Al infinito…/ —…y más allá!”). Tiene con ella secretos, e incluso comunicación telepática. Y entre todos los secretos, la fuga es el más grande. Además, por Victoria vale la pena hacer sacrificios.
A esta altura de mi razonamiento creo haber adquirido el derecho de arriesgar una segunda hipótesis: el canto a la amistad que VELS entona adopta un deliberado ropaje cristiano, que ostenta tanto en el nivel de superficie del texto como en el juego de símbolos que habilita. (Y aquí vayamos paso a paso…Apartemos las ramas si lo que buscamos es que el lector nos abra la puerta para salir del bosque…)
El lector sabrá notar que, promediando, la novela deja de ser sólo lo que la tapa promete: “Dos amigos y una fuga…”, para pasar a ser una misión de rescate…O más bien —permítaseme— una misión de salvación.
Para no dejar de emular a Fray Luis de León y a todos sus covers, “decíamos ayer” en este sentido, que la aventura de la Santa Hermandad de Tomás —¡llamarse así tan luego!— posee dama, dragón, y hasta grito de guerra (“—¡Por Victoria a la Victoria —grité alzando el brazo/; —¡Por Victoria a la victoria!— gritaron los gemelos.”) y que nada cuesta imaginar a Tomás como un cruzado cuando el zombie le arranca el rosario que lleva al cuello y acude entonces a sus labios la oración a San Miguel Arcángel que le ha enseñado la Yaya. Los darkies se burlan de Tomás remedando su “Amén”, pero Tomás ha descubierto en la oración la fuente de su valentía, sintiéndose fortalecido en la temeridad del trance que libra. Ahora bien: quien tenga abuela, que le cuente un cuento.
Hablo de la Yaya. Tomás tiene abuela (y estoy segura de que ella le ha contado —¿le cuenta?— cuentos). Tomás quiere y respeta a la Yaya, porque ella lo quiere y lo respeta. Es frente a la única que sus ansias de libertad tambalean y conceden, y son, sin duda, sus parámetros los que tallan a la hora de decidir qué es en verdad la mentira. Y si la Yaya es antes que nada su abuela, eso no quita que sea también para Tomás, de algún modo, su amiga, precisamente porque ella no sólo lo comprende (¡quién tuviera abuelas así!) sino que le expresa su admiración, e insufla un nuevo espíritu a la aventura del nieto. Lo que quiero decir es que la transformación del sentido de la aventura la posibilita el diálogo que Tomás y su abuela sostienen en el cuarto de la casa donde suele dormir Tomás cuando viene de vacaciones. Recordemos: su papá y la Gorda han ido a buscarlo a la enfermería del Mar & Tennis, adonde la licenciada Tamiroff lo había llevado tras el desmayo sufrido por el ahorcamiento de Palmira. En su habitación, con la puerta cerrada y sentados sobre la cama, Tomás le cuenta parte de lo sucedido a la Yaya y le pide disculpas por no haber regresado con las medialunas prometidas por la mañana. Contra la expectativa de Tomás, en lugar de reprenderlo, su abuela dice estar “satisfecha” y “orgullosa” de él: “Hoy demostraste tener la madera suficiente (…) para dar la vida por tus amigos. ¿Te acordás? No hay amor más grande —le dice—. Y sabés muy bien que ésas no son palabras mías. Y aunque hayan sido dichas hace dos mil años, se te pueden aplicar perfectamente”.
Esas palabras que ella ha aprendido en la misa figuran en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13, donde el apóstol pone en boca de Cristo la frase: “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”. Todo el contexto de la cita bíblica da cuenta del vínculo entre Cristo y los apóstoles, insiste en la inhabitación mutua y refuerza la idea de “Amaos los unos a los otros”. Cristo está hablando nada más ni nada menos que de la clave para compartir la vida plena, para vencer la muerte.
¿Y Tomás? Tomás se ha enfrentado a Palmira, al dolor y —lo que es más importante— al miedo, pero no ha sido por el esmero puesto en practicar las sugerencias de control mental del Manual de supervivencia de Walter Martínez, sino porque la amistad con Victoria lo ha puesto en acción, aunque la acción suponga un sacrificio. La amistad orienta los pensamientos de Tomás, le da razón a su aventura: “Y por primera vez en mi vida supe exactamente lo que tenía que hacer”. El chico lo descubre, de pronto, ante las llamas que amenazan consumir y consumar las pérdidas del padre, de la caja con los cuentos de Victoria. Lo que ha sucedido en él es la experiencia de una verdadera prueba de conocimiento y superación personal; una transformación que lo vuelve a sus propios ojos invulnerable, invencible.
Ahora que lo pienso, hay un Tomás que brilla de valentía y que merece ser el líder de esos dos héroes anónimos pero imprescindibles que son Pino y Aga. Pero hay otro Tomás que al enfrentar las llamas —como Juana de Arco—, pone a salvo (en ese padre, en esa caja) la identidad y el destino de Victoria. La invita a asumir quién es, le muestra que él sí la ve, que él la reconoce en la belleza de su ser.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos… y regresarlos a casa.
Cuando vuelva a la clase voy a compartir estas líneas con los chicos. Estoy segura de que tengo mucha tela para cortar. Incluso no faltará quien sospeche que con ese final el autor ha estado preparando un “continuará”. Cuando me pregunten si sé algo, contestaré con ilusión de lector: “¡Porsupollo!”.

*Alba Delia Fede es profesora en Letras (UNMDP). Trabaja como docente en la escuela secundaria de gestión pública y privada. Se desempeña , además, como capacitadora de docentes en la Región XIX de la provincia de Buenos Aires. Diplomada y Especialista en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO). Titular del DALF (Diplôme Approfondi en langue française). Estudia la obra del escritor peruano Enrique Verástegui.










 * Martín tiene 25 años y le gusta mucho alternar sus escritos como abogado con la literatura. Formó sus gustos por la lectura entre Lewis, Dumas, Hugo Wast, Chesterton, Papini, Tolkien, John Grisham, Guareschi, Juan Luis Gallardo, José María Pemán, Francisco Luis Bernárdez, Louis de Whol y Santo Tomás de Aquino.
* Martín tiene 25 años y le gusta mucho alternar sus escritos como abogado con la literatura. Formó sus gustos por la lectura entre Lewis, Dumas, Hugo Wast, Chesterton, Papini, Tolkien, John Grisham, Guareschi, Juan Luis Gallardo, José María Pemán, Francisco Luis Bernárdez, Louis de Whol y Santo Tomás de Aquino.











