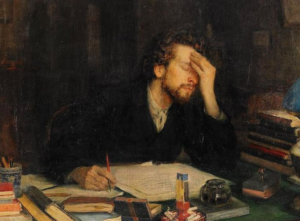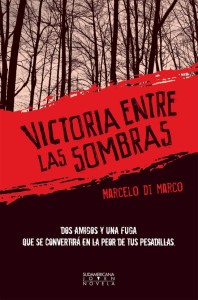Por Elena Fernández *
Tiempo atrás, cuando Cándido recién había cumplido los quince años, en la larga caminata solitaria a través del pedregal estéril y deshabitado que debía recorrer desde la escuela hasta su casa, iba mirando a todos lados. A su alrededor, el viento gris formaba remolinos que se erguían de la tierra, remolinos que las sombras convertían en monstruos ondulantes. El chico avanzaba atento, consciente de que durante su recorrido no vería a una sola alma, pero sí podría encontrarse con la Luz Mala.
Porque una de esas tardes, cuando el sol sólo alumbraba los picos nevados de las montañas, Cándido había visto un destello, una luz brillante que flotaba a baja altura: la Luz Mala. Horrorizado, se tiró al suelo y, escondido tras unos coirones, rogaba que aquella cosa no lo hubiera descubierto. De reojo vio cómo esa bola amarillenta se alejaba hacia la base del cerro. Recién entonces pudo levantarse y correr, aunque el miedo y el viento gris no lo abandonaron.
Pasaron cuatro meses desde aquel nefasto encuentro. Pero aquel viernes el maestro les había enseñado que la Luz Mala era sólo un mito. Les explicó que las luces que se veían cada tanto en el campo se llaman fosforescencias, y que eran culpa de algo que tenían los huesos de los animales.
Por eso Cándido esta vez volvía de la escuela tranquilo, entretenido con las lagartijas que al atardecer corrían buscando sus cuevas. Pasaban bandadas de cuervos volando bajo y lanzando fuertes graznidos, y él las seguía con la vista. Ya no se molestaba en otear el horizonte por miedo a la Luz Mala.
Pensaba sorprender a los padres con lo aprendido ese día. Ellos mil veces le habían hablado de la cosa maldita, y le aconsejaron que, si alguna vez se topaba con la Luz Mala, si no podía esconderse o escapar, tenía que clavarle un cuchillo al monstruo. Pero él les iba a contar la verdad y ellos se quedarían más aliviados.
A lo lejos, una columna de humo se levantaba ondulante y desaparecía entre las nubes. Cándido imaginó que las ráfagas del viento eran tan violentas que formaron un torbellino más grande y más negro. Pero, a medida que avanzaba, contra el crepúsculo, distinguió un resplandor rojo. No era un remolino: era un incendio.
Recorrió con la vista el desierto, y entendió que entre él y su casa no existía nada que pudiera arder de esa manera. Corrió, enloquecido, intuyendo que los padres se quemaban dentro del rancho.
El humo, el calor endemoniado y las chispas que sobrevolaban su cabeza lo obligaron a retroceder. Gritó:
―¡Mamá! ¡Papá!
Los llamó, y los llamó, sin respuesta.
Miró a su alrededor, desesperado por ayuda. Desolado, supo que, aun si alguien hubiera visto la columna de humo, jamás llegaría a tiempo.
De entre el crepitar de las llamas, ahora rodeadas de noche, le llegó, apenas audible, la voz del padre. Cándido luchó por acercarse, y tampoco pudo: el rancho se había transformado en una selva de llamas que lo espantaba.
Con una punzada en el pecho se sentó sobre el viejo arado. Lágrimas que no podía contener corrían por su cara y se mezclaban con los interminables rezos. Al ver esa gran mancha roja, nítida y humeante, en que se había convertido su hogar, creyó estar frente a las puertas del infierno. Y sin querer le nació de muy adentro un alarido.
Entonces la vio: una esfera amarilla en la que se delineaba una silueta bestial escapó por los fondos del rancho. Cándido alcanzó a distinguirle unos horrendos colmillos.
No tuvo dudas de que aquello era la Luz Mala, que le había arrebatado el rancho y la vida de sus padres.
Convencido de que ese monstruo volvería por él, Cándido se paró de un salto, y con una rama removió los restos del incendio: buscaba los cuerpos de sus padres. No encontró nada. Cavó una fosa cerca del alambrado y enterró dos puñados de cenizas. Se dejó caer frente a la improvisada tumba, con el peso de la desgracia en los hombros, y miró los vestigios de lo que había sido su hogar. Recordó la voz del maestro diciéndoles que la Luz Mala no existía, y se enfureció. ¿Por qué el maestro les habría mentido? Se tapó con fuerza la cara, y algo en su interior le ordenó que escapase.
En el horizonte, el sol empezaba a enrojecer el cielo. Al lado de la tranquera, Cándido dejó atrás un despiadado desierto y el olor a cenizas. No sabía cómo seguiría viviendo.
Con una última mirada al sitio donde descansaban sus padres, temblando de rabia y miedo pero a viva voz, juró que nunca dejaría que la Luz Mala lo sorprendiera. Y si en algún momento se llegaban a encontrar, la iba a destruir con su cuchillo.
Y se lanzó a caminar por el desierto, repitiéndose “No tengo que aflojar, no, no tengo que rendirme”. Aunque esas palabras no le quitaban ni el temblor ni el miedo.
A medida que se acercaba a la ciudad, Cándido se sorprendió con los vehículos que avanzaban sobre un piso gris que no levantaba tierra. También vio un hervidero de gente caminando por todas partes: algunos iban en grupo, hablando o riéndose; otros andaban solos, serios y apurados. Lo que más le llamó la atención fueron las casas, algunas muy altas. Todo era tan distinto al desierto donde había vivido.
Abrumado y exhausto, se refugió bajo el alero de un edificio en construcción, donde se quedó dormido, mirando hacia la pared para que la Luz Mala no lo reconociera.
Un bocinazo lo despertó, y vio que el sol ya asomaba en el horizonte. Se paró, y conservando el asombro que le había causado la ciudad, deambuló entre la multitud.
Al mediodía, con calor y con hambre, se acercó a una mujer que salía de la casa arrastrando una escoba, y le preguntó dónde podía pedir trabajo. La mujer primero le propuso que barriera la vereda a cambio de un sánguche. Después le aconsejó que probara suerte en la Feria.
La Feria de Concentración quedaba a pocas cuadras. Cándido se presentó en uno de los puestos, donde lo tomaron como changarín. La jornada empezaba a las tres de la mañana, y el camino que debía atravesar eran unas pocas calles oscuras, por eso las cruzaba corriendo. En la Feria todo estaba tan iluminado que parecía de día, y ahí, sin miedo, descargaba los camiones con frutas y verduras que llegaban del campo. Al terminar la jornada, le daban cinco monedas que le alcanzaban para la comida. Cansado, volvía a su refugio bajo el alero, y ahí se dormía, sobre el cemento, ovillado y aferrado a sus cosas.
Una noche, Cándido sintió que lo zamarreaban. Entreabrió los ojos, y una luz muy potente lo encandiló. Distinguió una figura extraña recortada en medio del resplandor. Con el cuerpo tenso, volvió a cerrar los ojos y se pegó con más fuerza a la pared, como si quisiera fundirse dentro de los ladrillos: ¡la Luz Mala lo había encontrado! Y la sombría tragedia de lo vivido resurgió en su memoria con toda nitidez.
Al oír una voz, se atrevió a girar un poco la cabeza. La luz potente permanecía ahí. Temblando, quiso volver a esconderse, pero la voz insistía:
―Muchacho, vine a hablar con usted. Vamos, levántese.
Cándido seguía paralizado.
―Hace tiempo que lo veo acá tirado como un perro ―dijo la voz.
Al oír esas palabras, Cándido ajustó su visión: era el dueño de la empresa constructora del edificio donde dormía. Pensó que venía a echarlo, e intentó huir. El hombre lo sostuvo de un brazo, y sin soltarlo, le explicó que le ofrecía el trabajo de portero.
A Cándido no le importaba pasar diez horas por día en esa garita de dos por dos. Ahí se sentía protegido del calor, del frío, y también de la Luz Mala.
Con el primer sueldo pudo abandonar su refugio bajo el alero y alquilar una pieza en el fondo de una casa. Incluso disponía de un diminuto patio con un frondoso paraíso. Ese árbol protegía la pieza, y también evitaba que la Luz Mala lo viera desde las alturas. Construyó una cerca de tablas verticales, terminadas en punta, que pintó de blanco. Creía que, oculto tras esas tablas, podría engañar a la maldita.
Una noche de tormenta, una poderosa luz amarilla salió tronando de entre las nubes y quemó las hojas del paraíso.
Temblando en la oscuridad, con su cuchillo desenvainado, Cándido cerró la puerta con doble llave y la trabó con una silla. ¡Lo había encontrado la Luz Mala! Empapado en sudor, sin desprenderse del cuchillo, revisó todo. Buscó bajo el colchón, miró adentro de la olla, debajo de la mesa, y debajo de la plancha. No había ningún rastro, ninguna luz.
Al acostarse no pudo cerrar los ojos: intentaba ver en la oscuridad. Con los primeros rayos del sol, se levantó y volvió a revisar su pieza. No encontró nada, y por fin pudo tranquilizarse.
Unos días después de esa tormenta, por el sendero peatonal de la fábrica entró una chica rubia que él no conocía. Al llegar a la garita, ella se asomó por la ventana, y sonriéndole, dijo:
―Hoy empiezo a trabajar acá, y si Dios quiere nos vamos a ver todos los días ―le dio un beso en la mejilla, y con dulzura, le preguntó―: ¿Cómo te llamás?
Cándido apenas pudo disimular la turbación que le ablandó las piernas. Y le contestó con un murmullo, mirando el suelo.
Al irse la compañera, sin sacarle los ojos de encima, él apoyó la mano sobre la húmeda calidez que le había dejado el beso. Ese contacto suave y tierno lo hizo olvidar la Luz Mala y las pesadillas.
Cuando llegó a su casa, emocionado, recordó el beso de la compañera. Sentía algo nuevo, diferente: ya no era invisible. Fue al baño y, parado frente al espejo, se vio el pelo aplastado como un gorro de lana negra. Con los dedos lo removió hasta despegar el gorro del cráneo. Esa noche durmió tranquilo.
El domingo se despertó temprano. Se pasó el día en su jardín y ensayando diferentes saludos para su compañera rubia.
El lunes, lleno de vida, subió a la bicicleta con un entusiasmo especial. Iba con el sol prendido a la espalda y el amor incrustado en el pecho.
Mientras pedaleaba sintió una punzada en el vientre. Decidió no darle importancia a ese dolor. A pocas cuadras, las piernas se le entumecieron, no podía respirar y cayó desmayado sobre el asfalto.
Se despertó semidesnudo en una habitación blanca.
Entró un médico y le dijo que lo habían operado de apendicitis, que era una cirugía menor, y que había salido todo bien.
El doctor se fue, y Cándido se volvió para mirar al paciente que ocupaba la otra cama: un viejo que no dejaba de gemir.
Entonces, descubrió un manto luminoso que serpenteó sobre la pared, se desprendió, y con movimientos oscilantes se acercó a la cama del viejo. Esa cosa lo iba ciñendo, y el viejo pataleaba, se retorcía, aullaba desesperado, y sus violentas sacudidas hacían chirriar el elástico.
Cándido no tuvo dudas de que ese velo maldito que estaba ahogando al viejo era la Luz Mala.
El horror lo hizo esconderse bajo la sábana y apretar con fuerza los párpados. Pensó que la maldita lo había encontrado, ¡y él sin su cuchillo!
Unos minutos después oyó ruidos extraños. Cuando la habitación quedó en silencio, Cándido se atrevió a bajar un poco la sábana y vio a dos enfermeros empujando una camilla y llevándose el cuerpo del viejo.
A los tres días le dieron el alta.
Por recomendación del médico, al llegar a la casa se acostó. Pero en su cabeza seguía el espanto.
Durante la tercera noche, una puntada en el vientre lo arrastró a una horrenda pesadilla. Él quería gritar, levantarse, liberarse de ese velo siniestro que lo había seguido desde el hospital, pero estaba inmovilizado. Oyó que alguien arañaba la puerta, que querían atravesarla unas garras monstruosas.
Se despertó aterrado, dolorido, y persuadido de que eso que le reptaba y crecía en su interior era la Luz Mala. Se levantó y, ante la idea de tenerla cara a cara, el miedo se le esfumó. Agarró el cuchillo que guardaba bajo la almohada y fue al baño.
Sosteniéndose del lavamanos, torpemente, se hizo un corte a la altura del ombligo y metió la mano completa. Un dolor atroz lo traspasó. Pero siguió adelante, seguro de que la Luz Mala se agazapaba entre sus tripas. Tenía que sacarla y, sin piedad, clavarle el cuchillo. La debilidad le dobló las piernas, y cayó al suelo. El dolor se volvió insoportable, y los intestinos sangrantes se escurrían por el tajo. Cándido levantó el brazo y clavó el cuchillo en el aire. Antes de morirse alcanzó a ver, un poco más allá, una refulgencia que, en sardónica sonrisa, volvía a mostrarle los horrendos colmillos.
 * Elena Fernández nació en marzo de 1954 en Villa Mercedes, provincia de San Luis, pero actualmente vive en Mendoza. Desde muy joven se empeñó en crear su propia fábrica. Estudió Ingeniería Química y Dirección de Empresas, y le faltaron cuatro materias para recibirse de bromatóloga, especialidad en la que trabajó durante diez años. Hizo cursos de Seguridad Industrial y Manejo de Personal. Hoy tiene su empresa, y sigue trabajando.
* Elena Fernández nació en marzo de 1954 en Villa Mercedes, provincia de San Luis, pero actualmente vive en Mendoza. Desde muy joven se empeñó en crear su propia fábrica. Estudió Ingeniería Química y Dirección de Empresas, y le faltaron cuatro materias para recibirse de bromatóloga, especialidad en la que trabajó durante diez años. Hizo cursos de Seguridad Industrial y Manejo de Personal. Hoy tiene su empresa, y sigue trabajando.
Uno de sus tres hijos empezó a trabajar en la fábrica, y se hizo cargo de la parte operativa. Y ella, con más tiempo libre, decidió que era momento de dedicarse a lo que le gustaba: inventar historias. Historias que surgen desde lo más oscuro de su corazón. Y también desde la felicidad, porque eso le permite vivir otras vidas.
En 2023, se inscribió en el Taller de Corte y Corrección. “Cándido” es uno de los textos trabajados en el Taller, y fue seleccionado por Luis Moretti para ser leído en su pódcast y canal Noches de pluma y tinta.