Por Alejandro Kapeniak *
¿Podrá el mar cumplirle un milagro? Como si en vez de agua fuera un ser inmenso y bondadoso. Yakiv cumple con su parte del ritual, lo repite todas las noches. Cuando la cubierta queda desierta camina hasta la proa y orina en el Atlántico. Quizá el océano no pueda sanarlo, pero al menos el viento lo refresca. Le alivia esa fiebre maldita, que nació en su vientre y sigue creciendo: pecho, espalda, muslos. Es un ardor que lo consume, y se transforma en terror cuando conquista su garganta. Se siente chiquito y extraviado, corre hacia un bosque siniestro y presiente lo peor, que se perderá para siempre.
—¡Viva el Principieee!
El grito del borracho lo rescata de sus presagios. Es un marinero sueco o ruso, quizá esloveno, imposible saberlo con tantos idiomas revueltos. Aunque el tipo pronuncia mal el nombre de su barco, está claro que lo adora.
Fin del ritual, Yakiv se abrocha la bragueta. Cuando partió de su pueblo, allá en los Montes Cárpatos, la liturgia de orinar se consumía en segundos. Ahora debe esforzarse durante minutos para sentir cierto alivio en su vejiga. Y nunca logra vaciarla. Cómo podría, con ese dolor de mil agujas. Por eso intenta mantener distraída a su mente, para que el dolor sea un detalle del decorado, no el protagonista exclusivo.
Los pocos que deambulan por la cubierta son una fauna variada. Gallegos insomnes mascando tabaco, una pelirroja que llora en silencio, borrachos irredentos, y la parejita lituana. Los dos son rubios y bajitos, siempre le sonríen al verlo pasar. Su romance es cortés, casi medieval: se admiran todo el tiempo, con los ojos se juran amor. Demasiada ternura para Yakiv, él sueña una vida de asombro y aventuras. Y bien lejos de la guerra. Todavía se quiebra cuando piensa en el sacrificio de sus padres: ahorrar el dinero de la cosecha, pedir prestado a la familia, a los vecinos, y hasta al padrecito cura. Mejor extrañar a un hijo próspero que regalárselo al ejército. Alemania es orgullosa, tarde o temprano buscará revancha de tantas humillaciones. Y ese día los campos arderán. Mejor pensar en cosas bellas. En el mar, que lo enamoró desde el primer día, con su murmullo de espuma y su vaivén moroso, como un vals en los días serenos, como una polka en las tormentas. Yakiv apetece un futuro y el mar se lo sugiere. Horizontes infinitos, chances de grandeza. Que la travesía sea en un pobre cascarón de madera no cuenta. 
El Príncipe de Asturias es un barco humilde con una proa vanidosa, coronada por un mascarón ambiguo: puede ser una gárgola bonita, o una sirena monstruosa. Pocos camarotes decentes, y ninguno de lujo. Una escalerita mínima desciende hasta el nivel medio, la cubierta de inmigrantes medio pelo. Ahí los pudores se resguardan con toldos tabicados, tienen camastros decentes y el aire es respirable. Bajo el nivel del mar no existe recato alguno y el oxígeno escasea. Yakiv duerme ahí, en una tiniebla compartida con doscientos miserables. Italianos estridentes, franceses camorreros, judíos, portugueses y minorías indecisas.
En Costa de Marfil subieron dos negros mellizos, lustrosos, altos como tótems. Los eslavos al principio se asustaron, jamás habían visto seres como esos. Después se fueron acostumbrando. Al cabo de unos días los negros ya concitaban simpatías. Dientes inmaculados. Risas contagiosas. Bailes frenéticos.
Mañana Río de Janeiro y después Buenos Aires, ciudad mítica de paz y abundancia. La comida sobra, el trabajo se convierte en ahorro, y el ahorro en lotes. En pocos años tendrá una casa con jardín. Argentina, 1920, un país sin guerras ni genocidios, de clima apacible, donde se estudia gratis y nadie muere de hambre.
Entre tantos ilusionados del Asturias viaja un polizón: la sífilis, una enfermedad con muchos nombres. Cada país les endilga el flagelo a sus vecinos. Para los rusos es la enfermedad polaca, para los polacos la enfermedad alemana, para italianos, alemanes e ingleses, la enfermedad francesa. Y así sigue la disputa: enfermedad española, mal napolitano, morbus cristiano. Los hombres conjuran sus demonios lanzándolos por encima de la frontera. Pero en la bodega del Asturias no existen fronteras, por eso las ronchas rosadas arden impúdicas, en los torsos y mejillas del pasaje. El único remedio, y no siempre efectivo, se llama salvarsán. El que llevaban a bordo se agotó muy pronto. La sífilis mata parejo, poco le importan el pasaporte y los sellos.
Yakiv sufre la enfermedad en su cuerpo y en su memoria. Recuerda a su tío Andriy, la persona más culta de Kiev, deambulando en la plaza como un mendigo. Sucio, harapiento, más perro que hombre. Un espectro consumido en su locura. La sífilis degrada el alma, incluso los mejores se vuelven torpes, ni hablar pueden, balbucean palabras absurdas y entonan desvaríos. Maldita peste: un instante de lujuria y la vida condenada. Causa y efecto. Los curas ortodoxos, infalibles en su doctrina, lo explicaban con palabras más duras: pecado y culpa, infamia, condenación. Así lo educaron a Yakiv. La llaga en su pene lo atestigua, es rosa y con bordes nítidos, entre marfil y punzó. Una herida tozuda que anuncia su castigo.
 Los negros Didier y Salomón inventan alegrías en ese claustro de náusea. Con sus carcajadas contagiosas derrotan a la penumbra, regalan olvido. Para Yakiv, oírlos cantar es un bálsamo, sueña palmeras que nunca vio, playas tibias y amorosas. Cuando está cerca de ellos su miedo se aletarga, se convierte en un lobo atontado, quiere atacar y sus patas no responden, quiere rugir y apenas maúlla. En esos breves instantes se envalentona. No debe temerle a la peste, no con el Atlántico de aliado y sus sueños argentinos. Los negros ríen y él también. Del canto a la confianza, de la confianza al alcohol, la risa los fue acercando y el tedio los hizo amigos. Azabache y rubio, ron y vodka. Fue indispensable la mediación de Gerard, un catalán viajado y locuaz. Se convirtió en su traductor por ensayo y error: del francés al polaco y del polaco al ruso. Yakiv hace el resto, escucha en ucraniano y adivina bastante. Donde falla el intérprete, sobran gestos y dibujos. Suficiente para intercambiar anécdotas y licor. Pero llegando a Río, el buen Gerard vacila en una traducción. Las palabras son ambiguas y el sentido confuso. Los negros le ofrecen a Yakiv un secreto de su tierra.
Los negros Didier y Salomón inventan alegrías en ese claustro de náusea. Con sus carcajadas contagiosas derrotan a la penumbra, regalan olvido. Para Yakiv, oírlos cantar es un bálsamo, sueña palmeras que nunca vio, playas tibias y amorosas. Cuando está cerca de ellos su miedo se aletarga, se convierte en un lobo atontado, quiere atacar y sus patas no responden, quiere rugir y apenas maúlla. En esos breves instantes se envalentona. No debe temerle a la peste, no con el Atlántico de aliado y sus sueños argentinos. Los negros ríen y él también. Del canto a la confianza, de la confianza al alcohol, la risa los fue acercando y el tedio los hizo amigos. Azabache y rubio, ron y vodka. Fue indispensable la mediación de Gerard, un catalán viajado y locuaz. Se convirtió en su traductor por ensayo y error: del francés al polaco y del polaco al ruso. Yakiv hace el resto, escucha en ucraniano y adivina bastante. Donde falla el intérprete, sobran gestos y dibujos. Suficiente para intercambiar anécdotas y licor. Pero llegando a Río, el buen Gerard vacila en una traducción. Las palabras son ambiguas y el sentido confuso. Los negros le ofrecen a Yakiv un secreto de su tierra.
—Puedes curarte —asevera Didier, con la mediación del catalán—, en nuestro hogar sabemos cómo. Si eres hombre de verdad ganarás tu salud, pero debes matar al mal y su demonio.
Yakiv lo mira perplejo. Didier agrega algo más, lo dice en voz baja, como si fuera un tesoro que le comparte:
—Debes usar el hierrito…
 El negro interrumpe su frase y eleva la mirada por encima del hombro de Yakiv. Mujer a la vista. Desde que zarparon de Abiyán, el meneo de Angiulina encandila la mirada de todos los varones. Y ella lo sabe, sus caderas de hembra son un hechizo. Caminando conquista ojos y nutre fantasías. Los negros aplauden y ella les regala una sonrisa maldita. Cuando la muchacha se aleja siguen minutos procaces en idiomas mezclados. Anécdotas de novias y amantes. Carcajadas y vodka. Copas, litros, galones. Y después la oscuridad.
El negro interrumpe su frase y eleva la mirada por encima del hombro de Yakiv. Mujer a la vista. Desde que zarparon de Abiyán, el meneo de Angiulina encandila la mirada de todos los varones. Y ella lo sabe, sus caderas de hembra son un hechizo. Caminando conquista ojos y nutre fantasías. Los negros aplauden y ella les regala una sonrisa maldita. Cuando la muchacha se aleja siguen minutos procaces en idiomas mezclados. Anécdotas de novias y amantes. Carcajadas y vodka. Copas, litros, galones. Y después la oscuridad.
Volvió en sí de a poco, en una secuencia conocida: desmayo, luz, resaca. La sala de máquinas ronronea y los africanos murmuran por lo bajo. Qué rara esa discreción en los negros, son hombres de hablar alto y sin pudores. Cuando lo ven despierto aplauden con ganas y se acercan, le dan palmaditas cariñosas en el pecho y en la cabeza. Recién entonces Yakiv se da cuenta: reposa sobre una escalera oxidada, los escalones le duelen en la nuca y en la espalda. Quiere sentarse y no puede, le ataron los tobillos y las muñecas a los barrotes verticales. La sala de máquinas es una bóveda perfecta, las paredes resuman salitre y el olor a aceite rancio le da asco. Siente ganas de vomitar, el bamboleo del Asturias se acompasa con su náusea. Didier y Salomón son inmunes al mal de mar: intercambian petacas, mezclan ron y brandy, whisky y aguardiente. Ahora le hablan en su francés torcido, con su dicción borracha y palabras sueltas. El catalán Gerard hace hipos, desmayado en un rincón. Yakiv contempla sus ronquidos, pero no alcanza a escucharlos, el trueno de la caldera vence a todos los sonidos. Nadie puede ni podrá oírlos.
El miedo lo despabila y recobra la coherencia. Se le encienden los ojos, la sombra acurrucada en el fondo es Salomón. Atiza un alambre sobre el fuego mientras canturrea una tonada extraña. Parece una canción de cuna, pero salpicada de chasquidos. El rojo incandescente del metal es bonito, como un anuncio sagrado. El negro nota su mirada y grita una palabra en polaco. A Yakiv le cuesta descifrarla, quizá el africano intentó decir “purificación”. Cavila unos segundos, y su cuerpo concibe el peligro antes que su mente. Se arquea para liberar sus manos y no puede. Es inútil, los cables son fuertes como cadenas, jamás podrá romperlos. Intenta explicarles, argumenta primero y después suplica. Les grita “¡Dios!” y “¡Mamá!”. Forcejea contra los barrotes y busca auxilio en el catalán dormido, pero el hombre no reacciona. La fatiga lo termina venciendo y se entrega a su suerte. Didier se acerca, le acaricia la frente, sonríe con ternura. Se sienta sobre su pecho y le aferra las rodillas. Yakiv solo ve su espalda, parece una mole oscura y transpirada. Cien kilos o mil, da lo mismo, ese peso desmedido le impide cualquier movimiento. El cuerpo del negro forma un arco sobre el suyo, es el resquicio para que su mellizo pueda trabajar. Yakiv grita de nuevo, con la poca fuerza que le queda. Se escucha a sí mismo como si fuera otro, un testigo lejano de su horror. Salomón ya está a su lado y le desabrocha la bragueta. Con su otra mano sostiene el alambre sagrado. Se inclina hacia él y lo alienta. No lo deja reaccionar, se lo apoya en la llaga y aprieta. Después lo rueda hacia arriba y abajo con parsimonia, como un cilindro de fuego. Yakiv huele a quemado, es su propia piel ardiendo, su propia carne. El dolor es atroz, pero breve. Fin del calvario. Didier lo sorprende con un pañuelo inesperado, blanco y con puntillas. Seca sus lágrimas y limpia su boca. Después se aleja y ríe como un chico.
—¡Caca te has hecho! —grita en idiomas mezclados—. Ahora mataremos al demonio.
Yakiv ve cómo Salomón aferra su pene. Lo estira, al principio con caricias delicadas, luego con cadencia y ritmo. El muchacho se asombra de sí mismo: tanto dolor y su cuerpo reacciona con dignidad. Los negros sonríen al verlo crecer, festejan con aplausos y carcajadas salvajes. Quizá piensan que es una señal de los dioses buenos. Insisten uno por vez, usan sus manos gigantes como doncellas amorosas. Más rápido, con pellizcos juguetones, escupen saliva y la usan como aliada. Son eficaces, por un instante Yakiv imagina el meneo de Angiulina y siente que va a estallar. Pero los negros suspenden su tarea. Él ya no tiene voluntad, sigue fantaseando a la italiana, la disfruta en su mente. La muchacha lo acaricia con sus labios. Percibe su lengua en el ombligo, dispuesta a bajar. Lo mirá con malicia, le promete todo. Una nube de chispas quiebra el hechizo. Es Didier, que se aproxima con un alambre más grueso que el previo, y más rojo, como una pieza de sol. Salomón, que sigue sosteniendo su pene, se esfuerza por mantenerlo erguido. Cumple con pericia, como una puta consumada. Arriba y abajo, hasta que desliza por última vez su piel llagada, tensando el orificio.
—Entra rápido y sale rápido —murmura Didier, separando índice y pulgar diez centímetros—. Y cura todo.
Ejecuta su tarea en un solo paso.
Ni penicilina ni cuidados esenciales en el Príncipe de Asturias. Yakiv no llega a Buenos Aires. Retención de orina, infección y muerte a pocas millas de Montevideo.
—Demonio malo… no quiso abandonarlo.
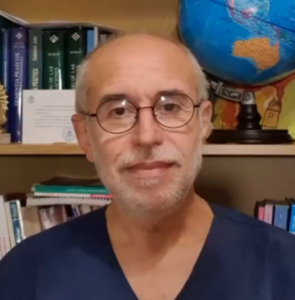 * Alejandro Kapeniak (Kape) nació en Wilde, Buenos Aires. Casado y con un hijo. Médico y psicológo, se desempeña en distintas instituciones públicas y privadas.
* Alejandro Kapeniak (Kape) nació en Wilde, Buenos Aires. Casado y con un hijo. Médico y psicológo, se desempeña en distintas instituciones públicas y privadas.
Entre sus publicaciones se cuentan El Croquit, Camila y su Doctor (novelas); los relatos Pequeñas situaciones y Cuentos del borde; Llegó el doctor del abuelo (ensayo); El Croquitario (narrativa infantil); Kioku (poesía). Algunos de sus cuentos y poemas fueron seleccionados para antologías en Argentina y el exterior.
Obtuvo los siguientes premios y menciones: Primer Premio Internacional del Concurso Carbono Alterado (Montevideo, 2018) / Premio Accésit en el XI Concurso Internacional de relato Breve Dr. Pedro Zarco (Madrid, 2021) / Mención en el Certamen Internacional de Cuento y Poesía 2021 Luis B. Negreti (SADE Junín, 2021) / Segundo premio de la I Convocatoria de Relatos de CiFiTec (España, 2022) / Ganador del II Concurso Internacional “Letra de Kmbio” (España, 2022)






